SLAVOJ ŽIŽEK – En defensa de la intolerancia
ÍNDICE
– Introducción
– La hegemonía y sus síntomas
– ¿Por qué las ideas dominantes…
– Lo político y sus negaciones
– La post-política…
– …y su violencia
– ¿Existe un eurocentrismo progresista?
– Los tres universales
– La tolerancia represiva del multiculturalismo
– Por una suspensión de izquierdas de la ley
– La sociedad del riesgo y sus enemigos
– El malestar en la sociedad del riesgo
– La sexualidad hoy
– «!Es la economía política, estúpido!»
– Conclusión: El tamagochi como objeto interpasivo
La primera forma de la esperanza es el miedo, el primer semblante de lo nuevo, el espanto. Heiner Müller
INTRODUCCIÓN
La prensa liberal nos bombardea a diario con la idea de que el mayor peligro de nuestra época es el fundamentalismo intolerante (étnico, religioso, sexista…), y que el único modo de resistir y poder derrotarlo consistiría en asumir una posición multicultural.
Pero, ¿es realmente así? ¿Y si la forma habitual en que se manifiesta la tolerancia multicultural no fuese, en última instancia, tan inocente como se nos quiere hacer creer, por cuanto, tácitamente, acepta la despolitización de la economía?
Esta forma hegemónica del multiculturalismo se basa en la tesis de que vivimos en un universo post-ideológico, en el que habríamos superado esos viejos conflictos entre izquierda y derecha, que tantos problemas causaron, y en el que las batallas más importantes serían aquellas que se libran por conseguir el reconocimiento de los diversos estilos de vida. Pero, ¿y si este multiculturalismo despolitizado fuese precisamente la ideología del actual capitalismo global?
De ahí que crea necesario, en nuestros días, suministrar una buena dosis de intolerancia, aunque sólo sea con el propósito de suscitar esa pasión política que alimenta la discordia. Quizás ha llegado el momento de criticar desde la izquierda esa actitud dominante, ese multiculturalismo, y apostar por la defensa de una renovada politización de la economía.
LA HEGEMONÍA Y SUS SÍNTOMAS
Quien tenga en mente aquellos tiempos del realismo socialista, aún recordará la centralidad que en su edificio teórico asumía el concepto de lo «típico»: la literatura socialista auténticamente progresista debía representar héroes «típicos» en situaciones «típicas». Los escritores que pintaran la realidad soviética en tonos predominantemente grises eran acusados no ya sólo de mentir, sino de distorsionar la realidad social: subrayaban aspectos que no eran «típicos», se recreaban en los restos de un triste pasado, en lugar de recalcar los fenómenos «típicos», es decir, todos aquellos que reflejaban la tendencia histórica subyacente: el avance hacia el Comunismo. El relato que presentara al nuevo hombre socialista, aquél que dedica su entera vida a la consecución de la felicidad de la entera Humanidad, era un relato que reflejaba un fenómeno. sin duda minoritario (pocos eran aún los hombres con ese noble empeño), pero un fenómeno que permitía reconocer las fuerzas auténticamente progresistas que operaban en el contexto social del momento…
Este concepto de «típico», por ridículo que pueda parecer nos, esconde, pese a todo, un atisbo de verdad: cualquier concepto ideológico de apariencia o alcance universal puede ser hegemonizado por un contenido específico que acaba «ocupando» esa universalidad y sosteniendo su eficacia. Así, en el rechazo del Estado Social reiterado por la Nueva Derecha estadounidense, la idea de la ineficacia del actual Welfare system ha acabado construyéndose sobre, y dependiendo del, ejemplo puntual de la joven madre afro-americana: el Estado Social no sería sino un programa para jóvenes madres negras. La «madre soltera negra» se convierte, implícitamente, en el reflejo «típico» de la noción universal del Estado Social… y de su ineficiencia. y lo mismo vale para cualquier otra noción ideológica de alcance o pretensión universal: conviene dar con el caso particular que otorgue eficacia a la noción ideológica. Así, en la campaña de la Moral Majority contra el aborto, el caso «típico» es exactamente el opuesto al de la madre negra (y desempleada): es la profesional de éxito, sexualmente promiscua, que apuesta por su carrera profesional antes que por la «vocación natural» de ser madre (con independencia de que los datos indiquen que el grueso de los abortos se produce en las familias numerosas de clase baja). Esta «distorsión» en virtud de la cual un hecho puntual acaba revestido con los ropajes de lo «típico» y reflejando la universalidad de un concepto, . es el elemento de fantasía, el trasfondo y el soporte fantasmático de la noción ideológica universal: en términos kantianos, asume la función del «esquematismo trascendental», es decir, sirve para traducir la abstracta y vacía noción universal en una noción que queda reflejada en, y puede aplicarse directamente a, nuestra «experiencia concreta». Esta concreción fantasmática no es mera ilustración o anecdótica ejemplificación: es nada menos que el proceso mediante el cual un contenido particular acaba revistiendo el valor de lo «típico»: el proceso en el que se ganan, o pierden, las batallas ideológicas. Volviendo al ejemplo del aborto: si en lugar del supuesto que propone la Moral Majority, elevamos a la categoría de «típico» el aborto en una familia pobre y numerosa, incapaz de alimentar a otro hijo, la perspectiva general cambia, cambia completamente…
La lucha por la hegemonía ideológico-política es, por tanto, siempre una lucha por la apropiación de aquellos conceptos que son vividos «espontáneamente» como «apolíticos», porque trascienden los confines de la política. No sorprende que la principal fuerza opositora en los antiguos países socialistas de Europa oriental se llamara Solidaridad: un significante ejemplar de la imposible plenitud de la sociedad. Es como si, en esos pocos años, aquello que Ernesto Laclau llama la lógica de la equivalencia hubiese funcionado plenamente: la expresión «los comunistas en el poder» era la encamación de la no-sociedad, de la decadencia y de la corrupción, una expresión que mágicamente catalizaba la oposición de todos, incluidos «comunistas honestos» y desilusionados. Los nacionalistas conservadores acusaban a «los comunistas en el poder» de traicionar los intereses polacos en favor del amo soviético; los empresarios los veían como un obstáculo a sus ambiciones capitalistas; para la iglesia católica, «los comunistas en el poder» eran unos ateos sin moral; para los campesinos, representaban la violencia de una modernización que había trastocado sus formas tradicionales de vida; para artistas e intelectuales, el comunismo era sinónimo de una experiencia cotidiana de censura obtusa y opresiva; los obreros no sólo se sentían explotados por la burocracia del partido, sino también humillados ante la afirmación de que todo se hacía por su bien y en su nombre; por último, los viejos y desilusionados militantes de izquierdas percibían el régimen como una traición al «verdadero socialismo». La imposible alianza política entre estas posiciones divergentes y potencialmente antagónicas sólo podía producirse bajo la bandera de un significante que se situara precisamente en el límite que separa lo político de lo pre-político; el término «solidaridad» se presta perfectamente a esta función: resulta políticamente operativo en tanto en cuanto designa la unidad «simple» y «fundamental» de unos seres humanos que deben unirse por encima de cualquier diferencia política. Ahora, olvidado ese mágico momento de solidaridad universal, el significante que está emergiendo en algunos países ex-socialistas para expresar eso que Laclau denomina la «plenitud ausente» de la sociedad, es «honestidad». Esta noción se sitúa hoy en día «en el centro de la ideología espontánea de esa «gente de a pie» que se siente arrollada por unos cambios económicos y sociales que con crudeza han traicionado aquellas esperanzas en una nueva plenitud social que se generaron tras el derrumbe del socialismo. La «vieja guardia» (los ex-comunistas) y los antiguos disidentes que han accedido a los centros del poder, se habrían aliado, ahora bajo las banderas de la democracia y de la libertad, para explotarles a ellos, la «gente de a pie», aún más que antes… La lucha por la hegemonía, por tanto, se concentra ahora en el contenido particular capaz de imprimir un cambio a aquel significante: ¿qué se entiende por honestidad? Para el conservador, significa un retomo a la moral tradicional y a los valores de la religión y, también, purgar del cuerpo social los restos del antiguo régimen. Para el izquierdista, quiere decir justicia social y oponerse a la privatización desbocada, etc. Una misma medida (restituir las propiedades a la Iglesia, por ejemplo) será «honesta» desde un punto de vista conservador y «deshonesta» desde una óptica de izquierdas. Cada posición (re)define tácitamente el término «honestidad» para adaptarlo a su concepción ideológico-política. Pero no nos equivoquemos, no se trata tan sólo de un conflicto entre distintos significados del término: si pensamos que no es más que un ejercicio de «clarificación semántica» podemos dejar de percibir que cada posición sostiene que «su honestidad» es la auténtica honestidad. La lucha no se limita a imponer determinados significados sino que busca apropiarse de la universalidad de la noción. Y, ¿cómo consigue un contenido particular desplazar otro contenido hasta ocupar la posición de lo universal? En el post-socialismo, la «honestidad», esto es, el término que señala lo ausente -la plenitud de la sociedad-será hegemonizada por aquel significado específico que proporcione mayor y más certera «legibilidad» a la hora de entender la experiencia cotidiana, es decir, el significado que permita a los individuos plasmar en un discurso coherente sus propias experiencias de vida. La «legibilidad», claro está, no es un criterio neutro sino que es el resultado del choque ideológico. En Alemania, a principios de los años treinta, cuando, ante su incapacidad de dar cuenta de la crisis, el discurso convencional de la burguesía perdió vigencia, se acabó imponiendo, frente al discurso socialista-revolucionario, el discurso antisemita nazi como el que permitía «leer con más claridad» la crisis: esto fue el resultado contingente de una serie de factores sobredeterminados. Dicho de otro modo, la «legibilidad» no implica tan sólo una relación entre una infinidad de narraciones y/o descripciones en conflicto con una realidad extra-discursiva, relación en la que se acaba imponiendo la narración que mejor «se ajuste» a la realidad, sino que la relación es circular y autorreferencial: la narración pre-determina nuestra percepción de la «realidad».
¿POR QUÉ LAS IDEAS DOMINANTES NO SON LAS IDEAS DE LOS DOMINANTES?
Cualquier universalidad que pretenda ser hegemónica debe incorporar al menos dos componentes específicos: el contenido popular «auténtico» y la «deformación» que del mismo producen las relaciones de dominación y explotación.Sin duda, la ideología fascista «manipula» el auténtico anhelo popular por un retomo a la comunidad verdadera y a la solidaridad social que contrarreste las desbocadas competición y explotación; sin duda, «distorsiona» la expresión de ese anhelo con el propósito de legitimar y preservar las relaciones sociales de dominación y explotación. Sin embargo, para poder alcanzar ese objetivo, debe incorporar en su discurso ese anhelo popular auténtico. La hegemonía ideológica, por consiguiente, no es tanto el que un contenido particular venga a colmar el vacío del universal, como que la forma misma de la universalidad ideológica recoja el conflicto entre (al menos) dos contenidos particulares: el «popular», que expresa los anhelos íntimos de la mayoría dominada, y el específico, que expresa los intereses de las fuerzas dominantes.
Cabe recordar aquí esa distinción propuesta por Freud entre el pensamiento onírico latente y el deseo inconsciente expresado en el sueño. No son lo mismo, porque el deseo inconsciente se articula, se inscribe, a través de la «elaboración», de la traducción del pensamiento onírico latente en el texto explícito del sueño. Así, de modo parecido, no hay nada «fascista» («reaccionario», etc.) en el «pensamiento onírico latente» de la ideología fascista (la aspiración a una comunidad auténtica, a la solidaridad social y demás); lo que confiere un carácter propiamente fascista a la ideología fascista es el modo en el que ese «pensamiento onírico latente» es transformado/elaborado, a través del trabajo onírico-ideológico, en un texto ideológico explícito que legitima las relaciones sociales de explotación y de dominación. Y, ¿no cabe decir lo mismo del actual populismo de derechas? ¿No se apresuran en exceso los críticos liberales cuando despachan los valores a los que se remite el populismo, tachándolos de intrínsecamente «fundamentalistas» y «protofascistas»?
La no-ideología. (aquello que Fredric Jameson llama el «momento utópico» presente incluso en la ideología más atroz) es, por tanto, absolutamente indispensable; en cierto sentido, la ideología no es otra cosa que la forma aparente de la no-ideología, su deformación o desplazamiento formal. Tomemos un ejemplo extremo, el antisemitismo de los nazis: ¿no se basaba acaso en la nostalgia utópica de la auténtica vida comunitaria, en el rechazo plenamente justificable de la irracionalidad de la explotación capitalista, etc.?
Lo que aquí sostengo es que constituye un error, tanto teórico como político, condenar ese anhelo por la comunidad verdadera tildándolo de «protofascista», acusándolo de «fantasía totalitaria», es decir, identificando las raíces del fascismo con esas aspiraciones (error en el que suele incurrir la crítica liberal-individualista del fascismo): ese anhelo debe entenderse desde su naturaleza no-ideológica y utópica. Lo que lo convierte en ideológico es su articulación, la manera en que la aspiración es instrumentalizada para conferir legitimidad a una idea muy específica de la explotación capitalista (aquélla que la atribuye a la influencia judía, al predominio del capital financiero frente a un capital «productivo» que, supuestamente, fomenta la «colaboración» armónica con los trabajadores…) y de los medios para ponerle fin (desembarazándose de los judíos, claro).
Para que una ideología se imponga resulta decisiva la tensión, en el interior mismo de su contenido específico, entre los temas y motivos de los «oprimidos» y los de los «opresores». Las ideas dominantes no son NUNCA directamente las ideas de . la clase dominante. Tomemos el ejemplo quizá más claro: el Cristianismo, ¿cómo llegó a convertirse en la ideología dominante? Incorporando una serie de motivos y aspiraciones de los oprimidos (la Verdad está con los que sufren y con los humillados, el poder corrompe…) para re-articularlos de modo que fueran compatibles con las relaciones de poder existentes. Lo mismo hizo el fascismo. La contradicción ideológica de fondo del fascismo es la que existe entre su organicismo y su mecanicismo: entre la visión orgánica y estetizante del cuerpo social y la extrema «tecnologización», movilización, destrucción, disolución de los últimos vestigios de las comunidades «orgánicas» (familias, universidades, tradiciones locales de autogobierno) en cuanto «microprácticas» reales de ejercicio del poder. En el fascismo, la ideología estetizante, corporativa y organicista viene a ser la forma con la que acaba revistiéndose la inaudita movilización tecnológica de la sociedad, una movilización que trunca los viejos vínculos «orgánicos» …
Si tenemos presente esta paradoja, podremos evitar esa trampa del liberalismo multiculturalista que consiste en condenar como «protofascista» cualquier idea de retorno a unos vínculos orgánicos (étnicos o de otro tipo). Lo que caracteriza al fascismo es más bien una combinación específica de corporativismo organicista y de pulsión hacia una modernización desenfrenada. Dicho de otro modo: en todo verdadero fascismo encontramos indefectiblemente elementos que nos hacen decir: «Esto no es puro fascismo: aún hay elementos ambivalentes propios de las tradiciones de izquierda o del liberalismo». Esta remoción, este distanciarse del fantasma del fascismo «puro», es el fascismo tout court. En su ideología y en su praxis, el «fascismo» no es sino un determinado principio formal de deformación del antagonismo social, una determinada lógica de desplazamiento mediante disociación y condensación de comportamientos contradictorios.
La misma deformación se percibe hoy en la única clase que, en su autopercepción «subjetiva», se concibe y representa explícitamente como tal: es la recurrente «clase media», precisamente, esa «no-clase» de los estratos intermedios de la sociedad; aquéllos que presumen de laboriosos y que se identifican no sólo por su respeto a sólidos principios morales y religiosos, sino por diferenciarse de, y oponerse a, los dos «extremos» del espacio social: las grandes corporaciones, sin patria ni raíces, de un lado, y los excluidos y empobrecidos inmigrantes y habitantes de los guetos, por otro.
La «clase media» basa su identidad en el rechazo a estos dos extremos que, de contraponerse directamente, representarían «el antagonismo de clase» en su forma pura. La falsedad constitutiva de esta idea de la «clase media» es, por tanto, semejante a aquella de la «justa línea de Partido» que el estalinismo trazaba entre las «desviaciones de izquierda» y las «desviaciones de derecha»: la «clase media», en su existencia «real», es la falsedad encamada, el rechazo del antagonismo. En términos psicoanalíticos, es un fetiche: la imposible intersección de la derecha y de la izquierda que, al rechazar los dos polos del antagonismo, en cuanto posiciones «extremas» y antisociales (empresas multinacionales e inmigrantes intrusos) que perturban la salud del cuerpo social, se auto-representa como el terreno común y neutral de la Sociedad. La izquierda se suele lamentar del hecho de que la línea de demarcación de la lucha de clases haya quedado desdibujada, desplazada, falsificada, especialmente, por parte del populismo de derechas que dice hablar en nombre del pueblo cuando en realidad promueve los intereses del poder. Este continuo desplazamiento, esta continua «falsificación» de la línea de división (entre las clases), sin embargo, ES la «lucha de clases»: una sociedad clasista en la que la percepción ideológica de la división de clases fuese pura y directa, sería una sociedad armónica y sin lucha; por. decirlo con Laclau: el antagonismo de clase estaría completamente simbolizado, no sería imposible/real, sino simplemente un rasgo estructural de diferenciación.
LO POLÍTICO Y SUS NEGACIONES
Si el concepto de hegemonía permite comprender la estructura elemental de la dominación ideológica, la pregunta que cabe hacer es entonces la siguiente: ¿estamos condenados a movernos exclusivamente dentro del espacio de la hegemonía o podemos, al menos provisionalmente, interrumpir su mecanismo? Según Jacques Ranciere, este tipo de subversión no sólo suele darse, sino que constituye el núcleo mismo de la política, del acontecimiento verdaderamente político.
Pero, ¿qué es, para Ranciere, lo verdaderamente político?’ Un fenómeno que apareció, por primera vez, en la Antigua Grecia, cuando los pertenecientes al demos (aquellos sin un lugar claramente definido en la jerarquía de la estructura social) no sólo exigieron que su voz se oyera frente a los gobernantes, frente a los que ejercían el control social; esto es, no sólo protestaron contra la injusticia (le tort) que padecían y exigieron ser oídos, formar parte de la esfera pública en pie de igualdad con la oligarquía y la aristocracia dominantes, sino que, ellos, los excluidos, los que no tenían un lugar fijo en el entramado social, se postularon como los representantes, los portavoces, de la sociedad en su conjunto, de la verdadera Universalidad («nosotros, la ‘nada’ que no cuenta en el orden social, sarrios el pueblo y Todos juntos nos oponemos a aquellos que sólo defienden sus propios intereses y privilegios»). El conflicto político, en suma, designa la tensión entre el cuerpo social estructurado, en el que cada parte tiene su sitio, y la «parte sin parte», que desajusta ese orden en nombre de un vacío principio de universalidad, de aquello que Balibar llama la égaliberté, el principio de que todos los hombres son iguales en cuanto seres dotados de palabra. La verdadera política, por tanto, trae siempre consigo una suerte de cortocircuito entre el Universal y el Particular: la paradoja de un singulier universel, de un singular que aparece ocupando el Universal y desestabilizando el orden operativo «natural» de las relaciones en el cuerpo social. Esta identificación de la no-parte con el Todo, de la parte de la sociedad sin un verdadero lugar (o que rechaza la subordinación que le ha sido asignada), con el Universal, es el ademán elemental de la politización, que reaparece en todos los grandes acontecimientos democráticos, desde la Revolución francesa (cuando el Tercer Estado se proclamó idéntico a la nación, frente a la aristocracia y el clero), hasta la caída del socialismo europeo (cuando los «foros» disidentes se proclamaron representantes de toda la sociedad, frente a la nomenklatura del partido). En este sentido, «política» y «democracia» son sinónimos: el objetivo principal de la política antidemocrática es y siempre ha sido, por definición, la despolitización, es decir, la exigencia innegociable de que las cosas «vuelvan a la normalidad», que cada cual ocupe su lugar… La verdadera lucha política, como explica Ranciere contrastando a Habermas, no consiste en una discusión racional entre intereses múltiples, sino que es la lucha paralela por conseguir hacer oír la propia voz y que sea reconocida como la voz de un interlocutor legítimo. Cuando los «excluidos», ya sean demos griego u obreros polacos, protestan contra la élite dominante (aristocracia o nomenklatura), la verdadera apuesta no está en las reivindicaciones explícitas (aumentos salariales, mejores condiciones de trabajo…), sino en el derecho fundamental a ser escuchados y reconocidos como iguales en la discusión. (En Polonia, la nomenklatura perdió el pulso cuando reconoció a Solidaridad como interlocutor legítimo.) Estas repentinas intrusiones de la verdadera política comprometen aquello que Ranciere llama el orden policial, el orden social preconstituido en el que cada parte tiene un sitio asignado. Ciertamente, como señala Ranciere, la línea de demarcación entre policía y política es siempre difusa y controvertida: en la tradición marxista, por ejemplo, el proletariado puede entenderse como la subjetivación de la «parte sin-parte», que hace de la injusticia sufrida ocupación de Universal y, al mismo tiempo, también puede verse como la fuerza que hará posible la llegada de la sociedad racional post-política.
De ahí que las sociedades tribales, pre-estatales, no obstante todos sus procesos de decisión auténticamente protodemocráticos (asamblea de todo el pueblo, deliberación, discusión y voto colectivos) no sean aún democráticas: no porque la política suponga la auto-alienación de la sociedad, esto es, no porque la política sea una esfera que se erige por encima de los antagonismos sociales (como sostiene el argumento marxista clásico), sino porque la discusión en las asambleas tribales pre-políticas procede sin la presencia de la paradoja verdaderamente política del singulier universel, de la «parte sin parte» que se postule como sustituto inmediato de la universalidad como tal.
A veces, el paso desde lo verdaderamente político a lo policial puede consistir tan sólo en sustituir un artículo determinado por otro indeterminado, como en el caso de las masas germano-orientales que se manifestaban contra el régimen comunista en los últimos días de la RDA: primero gritaron «¡Nosotros somos EL pueblo!» («Wir sind das Volk!»), realizando así el acto de la politización en su forma más pura (ellos, los excluidos, el «residuo» contrarrevolucionario excluido del Pueblo oficial, sin hueco en el espacio oficial -o, mejor dicho, con el que les asignaba el poder oficial con epítetos como «contrarrevolucionarios», «hooligans» o, en el mejor de los casos, «víctimas de la propaganda burguesa»-, ellos, precisamente, reivindicaron la representación DEL pueblo, de «todos»); pero, al cabo de unos días, el eslogan pasó a ser» ¡Nosotros somos UN pueblo!» («Wir sind ein Volk!»), marcando así el rápido cierre de esa apertura hacia la verdadera política; el empuje democrático quedaba reconducido hacia el proyecto de reunificación alemana y se adentraba así en el orden policiaco/político liberal-capitalista de la Alemania occidental.
Son varias las negaciones que de este momento político, de esta verdadera lógica del conflicto político, pueden darse:
-La archi-política: los intentos «comunitaristas» de definir un espacio social orgánicamente estructurado, tradicional y homogéneo que no deje resquicios desde los que pueda emerger el momento/acontecimiento político.
-La para-política: el intento de despolitizar la política (llevándola a la lógica policiaca): se acepta el conflicto político pero se reformula como una competición entre partidos y/o actores autorizados que, dentro del espacio de la representatividad, aspiran a ocupar (temporalmente) el poder ejecutivo (esta para-política ha conocido, como es sabido, sucesivas versiones a lo largo de la historia: la principal ruptura es aquella entre su formulación clásica y la moderna u hobbesiana centrada en la problemática del contrato social, de la alienación de los derechos individuales ante la emergencia del poder soberano. (La ética de Habermas o la de Rawls representan, quizás, los últimos vestigios filosóficos de esta actitud: el intento de eliminar el antagonismo de la política ciñéndose a unas reglas claras que permitirían evitar que el proceso de discusión llegue a ser verdaderamente político);
-La meta-política marxista (o socialista utópica): reconoce plenamente la existencia del conflicto político, pero como un teatro de sombras chinas en el que se reflejan acontecimientos que en verdad pertenecerían a otro escenario (el de los procesos económicos): el fin último de la «verdadera» política sería, por tanto, su auto-anulación, la transformación de la «administración de los pueblos» en una «administración de las cosas» dentro de un orden racional absolutamente autotransparente regido por la Voluntad colectiva. (El marxismo, en realidad, es más ambiguo, porque el concepto de «economía política» permite el ademán opuesto de introducir la política en el corazón mismo de la economía, es decir, denunciar el ‘carácter «apolítico» de los procesos económicos como la máxima ilusión ideológica. La lucha de clases no «expresa» ninguna contradicción económica objetiva, sino que es la forma de existencia de estas contradicciones);
-Podríamos definir la cuarta forma de negación, la más insidiosa y radical (y que Ranciere no menciona), como ultrapolítica: el intento de despolitizar el conflicto extremándolo mediante la militarización directa de la política, es decir, reformulando la política como una guerra entre «nosotros» y «ellos», nuestro Enemigo, eliminando cualquier terreno compartido en el que desarrollar el conflicto simbólico (resulta muy significativo que, en lugar de lucha de clase, la derecha radical hable de guerra entre clases (o entre los sexos).
Cada uno de estos cuatro supuestos representan otros tantos intemos de neurralizar la dimensión propiamente traumática de lo político: eso que apareció en la Antigua Grecia con el nombre de demos para reclamar sus derechos. La filosofía política, desde su origen (desde La República de Platón) hasta el reciente renacer de la «filosofía política» liberal, ha venido siendo un esfuerzo por anular la fuerza desestabilizadora de lo político, por negarla y/o regularla de una manera u otra y favorecer así el retomo a un cuerpo social pre-político, por fijar las reglas de la competición política, etc.
El marco metafórico que usemos para comprender el proceso político no es, por tanto» nunca inocente o neutral: «esquematiza» el significado concreto de la política. La ultra-política recurre al modelo bélico: la política es entonces una forma de guerra social, una relación con el enemigo, con «ellos». La archi-política opta por el modelo médico: la sociedad es entonces un cuerpo compuesto, un organismo, y las divisiones sociales son las enfermedades de ese organismo, aquello contra lo que hay que luchar; nuestro enemigo es una intrusión cancerígena, un parásito pestilente, que debe ser exterminado para recuperar la salud del cuerpo social. La para-política usa el modelo de la competición agonística, que, como en una manifestación deportiva, se rige por determinadas normas aceptadas por todos. La meta-política recurre al modelo del procedimiento instrumental técnico-científico, mientras que la post-política acude al modelo de la negociación empresarial y del compromiso estratégico.
LA POST-POLÍTICA…
La «filosofía política», en todas sus versiones, es, por tanto, una suerte de «formación defensiva» (hasta se podría construir su tipología retomando las distintas modalidades de defensa frente a las experiencias traumáticas estudiadas por el psicoanálisis). Hoy en día, sin embargo, asistimos a una nueva forma de negación de lo político: la postmoderna post-política, que no ya sólo «reprime» lo político, intentando contenerlo y pacificar la «reemergencia de lo reprimido», sino que, con mayor eficacia, lo «excluye», de modo que las formas postmodernas de la violencia étnica, con su desmedido carácter «irracional», no son ya simples «retornos de lo reprimido», sino que suponen una exclusión (de lo Simbólico) que, como sabemos desde Lacan, acaba regresando a lo Real. En la postpolítica el conflicto entre las visiones ideológicas globales, encamadas por los distintos partidos que compiten por el poder, queda sustituido por la colaboración entre los tecnócratas ilustrados (economistas, expertos en opinión pública…) y los liberales multiculturalistas: mediante la negociación de los intereses se alcanza un acuerdo que adquiere la forma del consenso más o menos universal. De esta manera, la post-política subraya la necesidad de abandonar las viejas divisiones ideológicas y de resolver las nuevas problemáticas con ayuda de la necesaria competencia del experto y deliberando libremente tomando en cuenta las peticiones y exigencias puntuales de la gente. Quizás, la fórmula que mejor exprese esta paradoja de la post-política es la que usó Tony Blair para definir el New Labour como el «centro radical» (radical centre): en los viejos tiempos de las divisiones políticas «ideológicas», el término «radical» estaba reservado o a la extrema izquierda o a la extrema derecha. El centro era, por definición, moderado: conforme a los viejos criterios, el concepto de Radical Centre es tan absurdo como el de «radical moderación».
Lo que el New Labour (o, en su día, la política de Clinton) tiene de radical, es su radical abandono de las «viejas divisiones ideológicas»; abandono a menudo expresado con una paráfrasis del conocido lema de Deng Xiaoping de los años sesenta: «Poco importa si el gato es blanco o pardo, con tal de que cace ratones». En este sentido, los promotores del New Labour suelen subrayar la pertinencia de prescindir de los prejuicios y aplicar las buenas ideas, vengan de donde vengan (ideológicamente). Pero, ¿cuáles son esas «buenas ideas»? La respuesta es obvia: las que funcionan. Estamos ante el foso que separa el verdadero acto político de la «gestión de las cuestiones sociales dentro del marco de las actuales relaciones socio-políticas»: el verdadero acto político (la intervención) no es simplemente cualquier cosa que funcione en el contexto de las relaciones existentes, sino precisamente aquello que modifica el contexto que determina el funcionamiento de las cosas. Sostener que las buenas ideas son «las que funcionan» significa aceptar de antemano la constelación (el capitalismo global) que establece qué puede funcionar (por ejemplo, gastar demasiado en educación o sanidad «no funciona», porque se entorpecen las condiciones de la ganancia capitalista). Todo esto puede expresarse recurriendo a la conocida definición de la política como «arte de lo posible»: la verdadera política es exactamente lo contrario: es el arte de lo imposible, es cambiar los parámetros de lo que se considera «posible» en la constelación existente en el momento. En este sentido, la visita de Nixon a China y el consiguiente establecimiento de relaciones diplomáticas entre los EE.UU. y China fue un tipo de acto político, en cuanto modificó de hecho los parámetros de lo que se consideraba «posible» («factible») en el ámbito de las relaciones internacionales. Sí: se puede hacer lo impensable y hablar normalmente con el enemigo más acérrimo.
Según una de las tesis hoy en día más en boga estaríamos ante el umbral de una nueva sociedad medieval, escondida tras un Nuevo Orden Mundial. El atisbo de verdad de esta comparación está en el hecho de que el nuevo orden mundial es, como el Medioevo, global pero no es universal, en la medida en que este nuevo ORDEN planetario pretende que cada parte ocupe el lugar que se le asigne. El típico defensor del actual liberalismo mete en un mismo saco las protestas de los trabajadores que luchan contra la limitación de sus derechos y el persistente apego de la derecha con la herencia cultural de Occidente: percibe ambos como penosos residuos de la «edad de la ideología», sin vigencia alguna en el actual universo post-ideo-lógico. Esas dos formas de resistencia frente a la globalización siguen, sin embargo. dos lógicas absolutamente incompatibles: la derecha señala la amenaza que, para la PARTICULAR identidad comunitaria (ethnos o hábitat), supone la embestida de la globalización, mientras que para la izquierda la dimensión amenazada es la de la politización, la articulación de exigencias UNIVERSALES «imposibles» («imposibles» desde la lógica del actual orden mundial). Conviene aquí contraponer globalización a universalización. La «globalización» (entendida no sólo como capitalismo global, mercado planetario, sino también como afirmación de la “humanidad” en cuanto referente global de los derechos humanos en nombre del cual se legitiman violaciones de la soberanía estatal, intervenciones policiales, restricciones comerciales o agresiones militares directas ahí donde no se respetan los derechos humanos globales) es, precisamente, la palabra que define esa emergente lógica post-política que poco a poco elimina la dimensión de universalidad que aparece con la verdadera politización. La paradoja está en que no existe ningún verdadero universal sin conflicto político, sin una «parte sin parte , sin una entidad desconectada, desubicada, que se presente y/o se manifieste como representante del universal.
…Y SU VIOLENCIA
Esta idea de la post-política elaborada por Ranciere puede relacionarse con la tesis de Étienne Balibar según la cual un rasgo propio de la vida contemporánea sería la manifestación de una crueldad excesiva y no funcional:4 una crueldad que abarca desde las masacres del «fundamentalismo» racista o religioso a las explosiones de violencia «insensata» protagonizadas por los adolescentes y marginados de nuestras megalópolis: una violencia que cabría calificar como Id-Evil, el mal básico-fisiológico, una violencia sin motivación utilitarista o ideológica.
Todos esos discursos sobre los extranjeros que nos roban los puestos de trabajo o sobre la amenaza que representan para nuestros valores occidentales no deberían nevamos a engaño: examinándolos con mayor atención, resulta de inmediato evidente que proporcionan una racionalización secundaria más bien superficial. La respuesta que acaba dándonos el skinhead es que le gusta pegar a los inmigrantes, que le molesta el que estén ahí… Estamos ante una manifestación del mal básico, el que surge del desequilibrio más elemental entre el Yo y la jouissance, de la tensión entre el placer y el cuerpo extraño de ese gozo. El ld-Evil representa así el «cortocircuito» más básico en la relación del sujeto con la causa-objeto inicialmente ausente de su deseo: lo que nos «molesta» en el «otro» (el judío, el japonés, el africano, el turco…) es que aparenta tener una relación privilegiada con el objeto -el otro o posee el objeto-tesoro, tras habérnoslo sustraído (motivo por el que ya no lo tenemos) o amenaza con sustraérnoslo.’ Lo que cabe plantear aquí es, una vez más, la idea hegeliana del «juicio infinito», que afirma la identidad especulativa entre estas explosiones de violencia «inútiles» y «excesivas», que sólo reflejan un odio puro y desnudo («no sublimado») hacia la Otredad, y ese universo post-político multiculturalista de la tolerancia, con la diferencia que no excluye a nadie. Resulta claro que he utilizado aquí el término «no sublimado» en su sentido más usual, que en este caso viene a ser el exacto opuesto del de su significado psicoanalítico: resumiendo, al dirigir nuestro odio contra cualquier’ representante del (oficialmente tolerado) Otro, lo que opera es el mecanismo de la sublimación en su forma más básica. La naturaleza omnicomprensiva de la Universalidad Concreta post-política, que a todos da inclusión simbólica -esa visión y práctica multiculturalista de «unidad en la diferencia» («todos iguales, todos diferentes»), consiente, como único modo de marcar la propia diferencia, el gesto proto-sublimatorio que eleva al Otro contingente (por su raza, su sexo, su religión…) a la «Alteridad absoluta» de la Cosa imposible, de la amenaza postrera a nuestra identidad: una Cosa que debe ser aniquilada si queremos sobrevivir. En esto radica la paradoja propiamente hegeliana: el surgir de la «universalidad concreta» verdaderamente racional -la abolición de los antagonismos, el universo «adulto» de la coexistencia negociada de grupos diferentes-acaba coincidiendo con su exacto contrario, es decir, con las explosiones, completamente contingentes, de violencia.
El principio hegeliano fundamental es que al exceso «objetivo» (al imperio inmediato de la universalidad abstracta que impone «mecánicamente» su ley con absoluta indiferencia por los sujetos atrapados en su red) se le añade siempre un exceso «subjetivo» (el ejercicio intempestivo y arbitrario de los caprichos). Balibar señala un caso ejemplar de interdependencia entre dos modos opuestos pero complementarios de violencia excesiva: la violencia «ultra-objetiva» («estructural») propia de las condiciones sociales del capitalismo global (la producción «automática» de individuos excluidos y superfluos, desde los «sin techo» hasta los «desempleados») y la violencia «ultrasubjetiva» de los nuevos «fundamentalismos» étnicos o religiosos (racistas, en definitiva).’ Esta violencia «excesiva;’ e «insensata» tiene su propio recurso cognoscitivo: la impotente reflexión cínica. Volviendo al Id-Evil, al skinhead que agrede a los inmigrantes: si se viera obligado a explicar las razones de su violencia -y fuera capaz de articular una mínima reflexión teórica-, se pondría a hablar inopinadamente como un trabajador social, un sociólogo o un psicólogo social, y a mencionar la crisis de la movilidad social, la creciente inseguridad, el derrumbe de la autoridad paterna. la falta de amor materno en su tierna infancia… nos ofrecería, en definitiva, una explicación psico-sociológica más o menos plausible de su comportamiento, una explicación como las que gustan a los liberales ilustrados, deseosos de «comprender» a los jóvenes violentos como trágicas víctimas de las condiciones sociales y familiares. Queda así invertida la clásica fórmula ilustrada que, desde Platón, viene concediendo eficacia a la «crítica de la ideología» («Lo hacen porque no saben lo que hacen», es decir, el conocimiento es en sí mismo liberador; si el sujeto errado reflexiona, dejará de errar): el skinhead violento «sabe muy bien lo que hace, pero no por eso deja de hacerlo».’ El conocimiento simbólicamente eficaz. radicado en la práctica social del sujeto se disuelve. por un lado. en una desmedida violencia «irracional» carente de fundamento ideológico-político y. por otro. en una reflexión impotente y externa al sujeto, que no consigue modificar las acciones del sujeto. En las palabras del skinhead reflexivo, cínicamente impotente, que, con sonrisa sarcástica, explica al estupefacto periodista las raíces de su comportamiento insensato y violento, el partidario del multiculturalismo, ilustrado y tolerante, que desea «comprender» las expresiones de la violencia excesiva, recibe de vuelta su propio mensaje pero en su forma invertida, auténtica. En ese preciso momento, puede decirse. usando términos de Lacan, que la comunicación entre el comprensivo liberal y su «objeto» de estudio, el intolerante skinhead, es plena.
Importa aquí distinguir entre esa violencia desmedida y «disfuncional» y la violencia obscena que sirve de soporte implícito a la noción ideológica universal estándar (el que los «derechos humanos» no sean realmente universales sino «de hecho, el derecho del varón blanco y propietario»: cualquier intento de ignorar esas leyes no escritas que restringen efectivamente la universalidad de los derechos, suscitará explosiones de violencia). Este contraste resulta evidente en el caso de los afro-americanos: aunque, por el simple hecho de ser ciudadanos estadounidenses, podían formalmente participar en la vida política, el arraigado racismo democrático para-político impedía su participación efectiva, forzando silenciosamente su exclusión (mediante amenazas verbales y físicas, etc.). La certera respuesta a esta reiterada exclusión-del-universal vino de la mano del gran movimiento por los derechos civiles ejemplificado por Martin Luther King: ese movimiento puso fin al implícito suplemento de obscenidad que imponía la efectiva exclusión de los negros de la formal igualdad universal -naturalmente, ese gesto recibió el apoyo de la gran mayoría de la alta burguesía liberal blanca, que despreciaba a los opositores por obtusos rednecks del subproletariado sureño.
Hoy, sin embargo, el terreno de la lucha ha cambiado: el establishment liberal post-político no sólo reconoce plenamente la distancia entre la igualdad puramente formal y su efectiva actualización o realización; no sólo reconoce la lógica excluyente de la «falsa» e ideológica universalidad, sino que procura combatirla aplicando toda una serie de medidas jurídicas, psicológicas y sociales, que abarcan desde la identificación de problemas específicos a cada grupo o subgrupo (no ya sólo unos genéricos «homosexuales», sino «lesbianas afro-americanas», «madres lesbianas afro-americanas desempleadas” etc.) hasta la elaboración de un ambicioso paquete de medidas («discriminación positiva» y demás) para solucionar esos problemas. Lo que esta tolerante práctica excluye es, precisamente, el gesto de la politización: aunque se identifiquen todos los problemas que pueda tener una madre afroamericana lesbiana y desempleada, la persona interesada «presiente» que en ese propósito de atender su situación específica hay algo «equivocado» y «frustrante»: se le arrebata la posibilidad de elevar «metafóricamente» su «problemática situación» a la condición de «problema» universal. La única manera de articular esta universalidad (el no ser tan sólo esa persona específica que padece esos problemas específicos) radicaría entonces en su evidente contrario: en la explosión de una violencia completamente «irracional». De nuevo se confirmaría el viejo principio hegeliano: el único modo de que una universalidad se realice, de que se «afirme en cuanto tal», es revistiéndose con los ropajes de su exacto contrario, apareciendo irremediablemente como un desmedido capricho «irracional». Estos violentos passages al’acte reflejan la presencia de un antagonismo soterrado que ya no se puede formular/simbolizar en términos propiamente políticos. La única manera de contrarrestar estas explosiones de desmedida «irracionalidad» consiste en analizar aquello que la lógica omnicomprensiva y tolerante de lo post-político persiste en excluir, y convertir la dimensión de lo excluido en una nueva modalidad de la subjetivación política.
Pensemos en el ejemplo clásico de la protesta popular (huelgas, manifestación de masas, boicots) con sus reivindicaciones específicas («¡No más impuestos!», «¡Acabemos con la explotación de los recursos naturales!», «¡Justicia para los detenidos!»…): la situación se politiza cuando la reivindicación puntual empieza a funcionar como una condensación metafórica de una oposición global contra Ellos, los que mandan, de modo que la protesta pasa de referirse a determinada reivindicación a reflejar la dimensión universal que esa específica reivindicación contiene (de ahí que los manifestantes se suelan sentir engañados cuando los gobernantes, contra los que iba dirigida la protesta, aceptan resolver la reivindicación puntual; es como si, al darles la menor, les estuvieran arrebatando la mayor, el verdadero objetivo de la lucha). Lo que la post-política trata de impedir es, precisamente, esta universalización metafórica de las reivindicaciones particulares. La post-política moviliza todo el aparato de expertos, trabajadores sociales, etc. para asegurarse que la puntual reivindicación (la queja) de un determinado grupo se quede en eso: en una reivindicación puntual. No sorprende entonces que este cierre sofocante acabe generando explosiones de violencia «irracionales»: son la única vía que queda para expresar esa dimensión que excede lo particular.
¿EXISTE UN EUROCENTRISMO PROGRESISTA?
Este marco conceptual permite acercarse al socialismo de Europa oriental de otra manera, El paso del socialismo-realmente-existente al capitalismo-realmente-existente se ha producido ahí mediante una serie de vuelcos cómicos que han sumido el sublime entusiasmo democrático en el ridículo. Las muy dignas muchedumbres germano-orientales que se reunían en torno a las iglesias protestantes y que heroicamente desafiaban el terror de la Stasi, se convirtieron de repente en vulgares consumidores de plátanos y de pornografía barata; los civilizados checos que se movilizaban convocados por Vaclav Havel u otros iconos de la cultura, son ahora pequeños timadores de turistas occidentales… La decepción fue recíproca: Occidente, que empezó idolatrando la disidencia del Este como el movimiento que reinventaría los valores de la cansada democracia occidental, decepcionado, desprecia ahora los actuales regímenes post-socialistas, a los que tiene por una mezcla de corruptas oligarquías ex-comunistas con fundamentalismos éticos y religiosos (ni se fía de los escasos liberales del Este: no acaban de ser políticamente correctos, ¿dónde está su conciencia feminista? ..). El Este, que empezó idolatrando a Occidente como ejemplo a seguir de democracia bienestante, quedó atrapado en el torbellino de la desbocada mercantilización y de la colonización económica. Entonces, ¿mereció la pena?
El protagonista de El halcón maltés de Dashiell Hammett, el detective privado Sam Spade, cuenta la historia de cuando le contrataron para encontrar un hombre que, tras abandonar su tranquilo trabajo y su familia, desapareció de repente. Spade no conseguirá dar con él, pero, años después, se lo encuentra de casualidad en un bar de otra ciudad. El hombre, que ha cambiado de nombre, parece llevar una vida sorprendentemente similar a la que abandonó (un aburrido trabajo, nueva mujer y nuevos hijos) pero, no obstante su replicada existencia, el hombre asegura que mereció la pena renunciar a su pasado y empezar una nueva vida… Quizás quepa decir lo mismo del paso del socialismo-realmente-existente al capitalismo-realmente-existente en los antiguos países comunistas de Europa oriental: a pesar de las traicionadas ilusiones, algo .sí ocurrió en ese interludio, en el tránsito, y es precisamente en ese acontecer en el tránsito, en esa «mediación evanescente», en ese momento de entusiasmo democrático, donde debemos situar la dimensión decisiva que acabó ofuscada con el posterior retomo a la normalidad.
No cabe duda de que los muchos manifestantes de la RDA, de Polonia o de la República Checa «querían otra cosa»: el utópico objeto de la imposible plenitud, bautizado con el nombre que fuere («solidaridad», «derechos humanos», etc.), y NO lo que acabaron recibiendo. Dos son las posibles reacciones ante este hiato entre expectativas y realidad: el mejor modo de ilustrarlas es recurriendo a la conocida distinción entre el tonto y el pícaro. El tonto es el simplón, el bufón de corte al que se le permite decir la verdad, precisamente, porque el poder perlocutorio de su decir está desautorizado: su palabra no tiene eficacia sociopolítica. El pícaro, por contra, es el cínico que dice públicamente la verdad, el estafador que intenta hacer pasar por honestidad la pública confesión de su deshonestidad, el granuja que admite la necesidad de la represión para preservar la estabilidad social. Caído el régimen comunista, el pícaro es el neoconservador defensor del libre mercado, aquel que rechaza crudamente toda forma de solidaridad social por ser improductiva expresión de sentimentalismos, mientras que el tonto es el crítico social «radical» y multiculturalista que, con sus lúdicas pretensiones de «subvertir» el orden, en realidad lo apuntala. Siguiendo en Europa oriental: el pícaro rechaza los proyectos de «tercera vía» (como el defendido en la antigua RDA por el Neues Forum) por considerarlos irremisiblemente desfasados, y exhorta a aceptar la cruda realidad del mercado; mientras tanto, el tonto sostiene que el derrumbe del socialismo abrió efectivamente el camino a una «tercera vía», una posibilidad que la re-colonización occidental del Este truncó.
Este cruel vuelco de lo sublime en lo ridículo es evidentemente resultado de un doble equívoco en la (auto)percepción pública de los movimientos de protesta social de los últimos años del socialismo europeo-oriental (desde Solidaridad al Neues Forum). Por un lado, estaban los esfuerzos de la nomenklatura por reconducir los acontecimientos hacia el marco policial/político que sabía manejar: distinguía entre los «críticos de buena fe», con los que se podía dialogar, pero en una atmósfera sosegada, racional, despolitizada, y el puñado de provocadores extremistas al servicio de intereses extranjeros. Esta lógica alcanzó el colmo del absurdo en la antigua Yugoslavia, donde la idea misma de la huelga obrera era inconcebible, toda vez que, conforme a la ideología oficial, los obreros ya autogestionaban las fábricas: ¿contra quién, entonces, podían hacer huelga? La lucha, claro está, iba más allá del aumento salarial o de las mejoras en las condiciones laborales; se trataba, sobre todo, de que los trabajadores fueran reconocidos como interlocutores legítimos en la negociación con los representantes del régimen: tan pronto como el poder tuviera que aceptar eso, la batalla, en cierto sentido, estaba ganada. y cuando esos movimientos obreros explotaron, convirtiéndose en fenómenos de masa, sus exigencias de libertad, de democracia (de solidaridad, de…) también fueron interpretadas equivocadamente por los comentaristas occidentales, que vieron ahí la consumación de que los pueblos del Este deseaban aquello que los del Oeste ya tenían: tradujeron mecánicamente esas reivindicaciones al discurso liberal-democrático occidental sobre la libertad (representatividad política multipartidista con economía global de mercado). Emblemática hasta lo caricaturesco, fue, en este sentido, la imagen del reportero estadounidense Dan Rather cuando en 1989, desde la Plaza de Tiananmnen afirmó, junto a una réplica de la estatua de la Libertad, que la estatua expresaba todo aquello que los estudiantes chinos reclamaban con sus protestas (esto es: rasca la amarilla piel del chino y darás con un estadounidense…). Lo que esa estatua representaba en realidad era una aspiración utópica que nada tenía que ver con los Estados Unidos tal como son (lo mismo que para los primeros inmigrantes que llegaban a Nueva York, la visión de la estatua evocaba una aspiración utópica, pronto frustrada). La interpretación de los medios estadounidenses fue otro ejemplo de reconducción de una explosión de lo que Balibar llama égaliberté (la intransigente reivindicación de libertad-igualdad, que desintegra cualquier orden dado) hacia los límites del orden existente. ¿Estamos, entonces, condenados a la triste alternativa de elegir entre el pícaro y el tonto? O, ¿cabe un tertium datur?
Quizás, los rasgos de este tertium datur se puedan vislumbrar acudiendo al núcleo de la herencia europea. Al oír mencionar la «herencia europea», cualquier intelectual de izquierdas que se precie tendrá la misma reacción de Goebbels al oír la palabra «cultura»: agarra la pistola y empieza a disparar acusaciones de protofascista, de eurocéntrico imperialismo cultural… Sin embargo, ¿es posible imaginarse una apropiación de izquierdas de la tradición política europea? Sí, es posible: si, siguiendo a Ranciere, identificamos el núcleo de esa tradición con el acto extraordinario de la subjetivación política democrática: fue esta verdadera politización la que resurgió con violencia en la disolución del socialismo en Europa oriental. Recuerdo cómo en 1988, cuando el ejército yugoslavo detuvo y procesó a cuatro periodistas en Eslovenia, participé en el «Comité por la defensa de los derechos humanos de los cuatro acusados». Oficialmente, el objetivo del comité era garantizar un juicio justo… pero se acabó convirtiendo en la principal fuerza política de oposición. algo así como la versión eslovena del Forum Cívico checo o del Neues Forum germano-oriental, la sede de coordinación de la oposición democrática, el representante de facto de la sociedad civil. El programa del Comité recogía cuatro puntos: los primeros tres se referían directamente a los acusados, pero «el diablo está en los detalles»: el cuarto punto afirmaba que el Comité pretendía aclarar las circunstancias del arresto y contribuir así a crear una situación en la que semejantes detenciones no fuesen posibles -un mensaje cifrado para decir que queríamos la abolición del régimen socialista existente. Nuestra petición, «¡Justicia para los cuatro detenidos!», empezó a funcionar como condensación metafórica del anhelo de desmantelar completamente el régimen socialista. De ahí que, en nuestras negociaciones casi diarias con los representantes del Partido comunista, éstos nos acusaran continuamente de tener un «plan secreto» aduciendo que la liberación de los cuatro no era nuestro verdadero objetivo y que estábamos «aprovechando y manipulando la detención y el juicio con vistas a otros, y oscuros, fines políticos». Los comunistas, en definitiva, querían jugar al juego de la despolitización «racional»: querían desactivar la carga explosiva, la connotación general, del eslogan «Justicia para los cuatro arrestados» y reducirlo a su sentido literal, a una cuestión judicial menor. Incluso, sostenían cínicamente que nosotros, los del Comité, teníamos un comportamiento «no democrático» y que, con nuestra presión y nuestros chantajes, manipulábamos la suerte de los acusados en lugar de concentrarnos en la defensa procesal de los detenidos… He aquí la verdadera política: ese momento en el que una reivindicación específica no es simplemente un elemento en la negociación de intereses sino que apunta a algo más y empieza a funcionar como condensación metafórica de la completa reestructuración de todo el espacio social.
Resulta evidente la diferencia entre esta subjetivación y el actual proliferar de «políticas identitarias» postmodernas que pretenden exactamente lo contrario, es decir, afirmar la identidad particular, el sitio de cada cual en la estructura social. La política identitaria postmoderna de los estilos de vida particulares (étnicos, sexuales, etc.) se adapta perfectamente a la idea de la sociedad despolitizada, de esa sociedad que «tiene en cuenta» a cada grupo y le confiere su propio status (de víctima) en virtud de las discriminaciones positivas y de otras medidas ad hoc que habrán de garantizar la justicia social. Resulta muy significativo que esta justicia ofrecida a las minorías convertidas en víctimas precise de un complejo aparato policial (que sirve para identificar a los grupos en cuestión, perseguir judicialmente al que viola las normas que les protegen -¿cómo definir jurídicamente el acoso sexual o el insulto racista? etc.-. proveer el trato preferencial que compense la injusticia sufrida por esos grupos): lo que se celebra como «política postmoderna» (tratar reivindicaciones específicas resolviéndolas negociadamente en el contexto «racional» del orden global que asigna a cada parte el lugar que le corresponde), no es, en definitiva, sino la muerte de la verdadera política.
Así, mientras parece que todos estarnos de acuerdo en que el régimen capitalista global, post-político, liberal-democrático, es el régimen del No-acontecimiento (del último hombre, en términos nietzscheanos), queda por saber dónde buscar el Acontecimiento. La respuesta es evidente: mientras experimentemos nuestra postmoderna vida social como una vida «no-sustancial», el acontecimiento estará en los múltiples retornos, apasionados y a menudo violentos, a las «raíces», a las distintas formas de la «sustancia» étnica o religiosa. ¿Y qué es la «sustancia» en la experiencia social? Es ese instante, emocionalmente violento, del «reconocimiento», cuando se toma conciencia de las propias «raíces», de la «verdadera pertenencia», ese momento en el que la distancia propia de la reflexión liberal resulta totalmente inoperante, dee repente, vagando por el mundo, nos encontramos presos del deseo absoluto del «hogar» y todo lo demás, todas nuestras pequeñas preocupaciones cotidianas, deja de importar… En este punto, sin embargo, no se puede sino estar de acuerdo con Alain Badiou, cuando afirma que estos «retornos a la sustancia» demuestran ser impotentes ante al avance global del Capital: son, de hecho, sus intrínsecos soportes, el límite/condición de su funcionamiento, porque, como hace años señaló Deleuze, la «desterritorialización» capitalista va siempre acompañada del resurgir de las «reterritorializaciones». Para decirlo con mayor precisión, la ofensiva de la globalización capitalista provoca ineludiblemente una escisión en el ámbito de las identidades específicas.
Por un lado, está el llamado «fundamentalismo», cuya fórmula elemental es la Identidad del propio grupo, que implica la exclusión del Otro amenazante: Francia para los franceses (frente a los inmigrantes argelinos), Estados Unidos para los estadounidenses (frente a la invasión hispana), Eslovenia para los eslovenos (contra la excesiva presencia de «los del Sur», los inmigrantes de las antiguas repúblicas yugoslavas)… El comentario de Abraham Lincoln a propósito del espiritismo («Diría que es algo que gusta al que ama ese tipo de cosas»), refleja muy bien el carácter tautológico del autoconfinamiento nacionalista, de ahí que sirva perfectamente para caracterizar a los nacionalistas, pero no sirva para referirse a los auténticos demócratas radicales. No se puede decir del auténtico compromiso democrático que es «algo que gusta a quién ama ese tipo de cosas».
Por otro lado, está la multicultural y postmoderna «política identitaria», que pretende la co-existencia en tolerancia de grupos con estilos de vida «híbridos» y en continua transformación’ grupos divididos en infinitos subgrupos (mujeres hispanas, homosexuales negros, varones blancos enfermos de SIDA, madres lesbianas…). Este continuo florecer de grupos y subgrupos con sus identidades híbridas, fluidas, mutables, reivindicando cada uno su estilo de vida/su propia cultura, esta incesante diversificación, sólo es posible y pensable en el marco de la globalización capitalista y es precisamente así cómo la globalización capitalista incide sobre nuestro sentimiento de pertenencia étnica o comunitaria: el único vínculo que une a todos esos grupos es el vínculo del capital, siempre dispuesto a satisfacer las demandas específicas de cada grupo o subgrupo (turismo gay, música hispana…).
La oposición entre fundamentalismo y política identitaria pluralista, postmoderna, no es, además, sino una impostura que esconde en el fondo una connivencia (una identidad especulativa, dicho en lenguaje hegeliano). Un multiculturalista puede perfectamente apreciar incluso la más «fundamentalista» de las identidades étnicas, siempre y cuando se trate de la identidad de un Otro presuntamente auténtico (por ejemplo. las tribus nativas de los Estados Unidos). Un grupo fundamentalista puede adoptar fácilmente, en su funcionamiento social, las estrategias postmodernas de la política identitaria y presentarse como una minoría amenazada que tan sólo lucha por preservar su estilo de vida y su identidad cultural. La línea de demarcación entre una política identitaria multicultural y el fundamentalismo es, por tanto, puramente formal; a menudo. sólo depende de la perspectiva desde la que se considere un movimiento de defensa de una identidad de grupo.
Bajo estas condiciones, el Acontecimiento que se reviste de «retomo a las raíces» sólo puede ser un semblante que encaja perfectamente en el movimiento circular del capitalismo o que (en el peor de los casos) conduce a una catástrofe como el nazismo. Nuestra actual constelación ideológico-política se caracteriza porque este tipo de seudo-Acontecimientos son las únicas apariencias de Acontecimientos que parecen darse (sólo el populismo de derechas manifiesta hoy una auténtica pasión política que consiste en aceptar la lucha, en aceptar abiertamente que, en la medida en que se pretende hablar desde un punto de vista universal, no cabe esperar complacer a todo el mundo, sino que habrá que marcar una división entre «nosotros y «ellos»). En este sentido, se ha podido constatar que, no obstante el rechazo que suscitan el estadounidense Buchanan, el francés Le Pen o el austriaco Haider, incluso la gente de izquierdas deja translucir cierto alivio ante la presencia de estos personajes: finalmente, en el reino de la aséptica gestión post-política de los asuntos públicos, aparece alguien que hace renacer una auténtica pasión política por la división y el enfrentamiento, un verdadero empeño con las cuestiones políticas, aunque sea con modalidades deplorables y repugnantes … Nos encontramos así cada vez más encerrados en un espacio claustrofóbico, en el que sólo podemos oscilar entre el no-Acontecimiento del suave discurrir del Nuevo Orden Mundial liberal-democrático del capitalismo global y los Acontecimientos fundamentalistas (el surgimiento de protofascismos locales, etc.), que vienen a perturbar, por poco tiempo, las tranquilas aguas del océano capitalista -no sorprende, considerando las circunstancias, que Heidegger se equivocara y creyera que el seudo-acontecimiento de la revolución nazi era el Acontecimiento.
LOS TRES UNIVERSALES
Estos atolladeros revelan que la estructura del universal es mucho más compleja de lo que aparenta. Balibar ha elaborado su definición de los tres niveles de la universalidad,8 retomando en cierta medida la tríada lacaniana de lo Real, lo Imaginario y lo Simbólico: la universalidad «real» de la globalización, con el proceso complementario de las «exclusiones internas» (el que el destino de cada uno de nosotros dependa hoy del complejo entramado de relaciones del mercado global); la universalidad de la ficción, que rige la hegemonía ideológica (la Iglesia o el Estado en cuanto «comunidades imaginarias» universales que permiten al sujeto tomar cierta distancia frente a la total inmersión en su grupo social inmediato: clase, profesión, género, religión…); y la universalidad de un Ideal, como la representada por la exigencia revolucionaria de égaliberté, que, en cuanto permanente e innegociable exceso, alimenta una insurrección continua contra el orden existente y no puede, por tanto, ser «absorbida», es decir, integrada en ese orden. El problema, claro está, es que el límite entre estos tres universales no es nunca estable ni fijo. El concepto de libertad e igualdad, por ejemplo, puede usarse como idea hegemónica que permite identificarnos con nuestro propio rol social (soy un pobre artesano, pero participo como tal en la vida de mi país/de mi Estado, en cuanto ciudadano libre e igual), pero también puede presentarse como un exceso irreducible que desestabiliza el orden social. Lo que en el universo jacobino fue la universalidad desestabilizadora del Ideal, que suscitaba un incesante proceso de transformación social, se convirtió más tarde en una ficción ideológica que permitió a cada individuo identificarse con su propio lugar en el espacio social. La alternativa es aquí la siguiente: el universal, ¿es «abstracto» (potencialmente contrapuesto al contenido concreto) o es concreto (en el sentido en que experimento mi propia vida social como mi manera particular de participar en el universal del orden social)? La tesis de Balibar es que la tensión entre ambos supuestos es irreducible. El exceso de universalidad abstracta-negativa-ideal, su fuerza perturbadora-desestabilizadora, nunca podrá ser completamente integrado en el todo armónico de una «universalidad concreta». En cualquier caso, se da otra tensión, acaso más significativa hoy en día: la tensión entre las dos modalidades de la «universalidad concreta». Veamos: la universalidad «real» de la actual globalización mediante el mercado tiene su propia ficción hegemónica (incluso, su propio ideal): la tolerancia multicultural, el respeto y defensa de los derechos humanos y de la democracia, etc.; genera su propia seudo-hegeliana «universalidad concreta»: un orden mundial cuyas características universales (mercado, derechos humanos y democracia) permiten a cada estilo de vida recrearse en su particularidad. Por lo tanto, se produce inevitablemente una tensión entre la «universalidad concreta» postmoderna, post-Estado-Nación, y la precedente «universalidad concreta» del Estado-Nación.
La historia del surgimiento de los Estados nacionales es la historia (a menudo extremadamente violenta) de la «transubstanciación» de las comunidades locales y de sus tradiciones en Nación moderna en cuanto «comunidad imaginaria». Este proceso supuso una represión a menudo cruenta de las formas auténticas de los estilos de vida locales y/o su reinserción en una nueva «tradición inventada» omnicomprensiva. Dicho de otro modo, la «tradición nacional» es una pantalla que esconde NO el proceso de modernización, sino la verdadera tradición étnica en su insostenible [actualidad. Cuando, a principios del siglo XX, Béla Bartok transcribió centenares de canciones populares húngaras, se ganó la inquina de los partidarios del despertar romántico-nacional, justamente, por haber seguido al pie de la letra su programa de renacimiento de las auténticas raíces étnicas… En Eslovenia, donde la Iglesia católica y los nacionalistas presentan un cuadro idílico de la decimonónica vida campesina, la publicación de las observaciones etnográficas de Janez Trdina, escritas en el siglo XIX, pasó desapercibida: sus cuadernos describen una realidad de abusos a menores, de violaciones, alcoholismo, brutalidad… Y, así, nos encontrarnos ahora ante un proceso postmoderno (aparentemente) opuesto: ante el retomo a formas de identificación más locales, más sub-nacionales. Estas nuevas formas de identificación, sin embargo, ya no se experimentan como inmediatamente sustanciales sino que son el resultado de la libre elección del propio estilo de vida. Pero no basta con contraponer la antigua y auténtica identificación étnica con la postmoderna elección arbitraria de estilos de vida: esta contraposición olvida lo mucho que la anterior identificación nacional «auténtica» tuvo de «artificial», de fenómeno impuesto con .violencia y basado en la represión de las primigenias tradiciones locales. Lejos de ser una unidad «natural» de la vida social, un marco estabilizado, una suerte de entelequia aristotélica en la que desembocan todos los procesos históricos, la forma universal del Estado-Nación constituye más bien un equilibrio precario, provisional, entre la relación con una determinada Cosa étnica y la función (potencialmente) universal del mercado. El Estado Nación, por un lado, «sublima» las formas de identificación orgánicas y locales en una identificación universal «patriótica», y, por otro, se erige como una especie de límite seudo-natural de la economía de mercado, separa el comercio «interior» del «exterior»: queda así «sublimada» la actividad económica, elevada a la altura de la Cosa étnica, legitimada en cuanto contribución patriótica a la grandeza de la nación. Este equilibrio está permanentemente amenazado por ambos lados: ya sea desde las anteriores formas «orgánicas» de identificación particular, que no desaparecen sino que prosiguen una vida soterrada fuera de la esfera pública universal, como desde la lógica inmanente del Capital, cuya naturaleza «transnacional» ignora, por definición, las fronteras del Estado-Nación. Por otro lado las nuevas identificaciones étnicas «fundamentalistas» suponen una especie de «de-sublimación», un proceso de disolución de esta precaria unidad de la «economía nacional» en sus dos componentes: la función transnacional del mercado y la relación con la Cosa étnica. Un hecho menor, pero revelador, de este gradual «desvanecimiento» del Estado-Nación es la lenta propagación, en los Estados Unidos y en otros países occidentales, de la obscena institución de las cárceles privadas: el ejercicio de lo que debería ser monopolio del Estado (la violencia física y la coerción) se convierte en objeto de un contrato entre el Estado y una empresa privada, que, con ánimo de lucro, ejercerá coerción sobre las personas (estamos sencillamente ante el fin del monopolio de la violencia que, según Weber, es la característica definitoria del Estado moderno).
LA TOLERANCIA REPRESIVA DEL MULTICULTURALISMO
En nuestra era de capitalismo global, ¿cuál es, entonces, la relación entre el universo del Capital y la forma EstadoNación? «Auto-colonización», quizás sea la mejor manera de calificarla: con la propagación directamente multinacional del Capital, ha quedado superada la tradicional oposición entre metrópoli y colonia; la empresa global, por así decir, cortó el cordón umbilical con su madre-patria y trata ahora a su país de origen igual que cualquier otro territorio por colonizar. Esto es lo que tanto molesta a los patrióticos populistas de derechas desde Le Pen a Buchanan: las nuevas multinacionales no hacen distingos entre las poblaciones de origen, de Francia o EE.UU., y las de México, Brasil o Taiwan. Tras la etapa del capitalismo nacional, con su proyección internacionalista/colonialista, el cambio auto-referencial del actual capitalismo global, ¿no puede interpretarse como una suerte de justicia poética, una especie de «negación de la negación»? En un principio (un principio ideal, claro está), el capitalismo se quedaba en los confines del Estado-Nación, y hacía algo de comercio internacional (intercambios entre Estados-Nación soberanos); vino después la fase de la colonización, en la que el país colonizador sometía y explotaba (económica, política y culturalmente) al país colonizado; la culminación de este proceso es la actual paradoja de la colonización: sólo quedan colonias y desaparecieron los países colonizadores; el Estado Nación ya no encarna el poder colonial, lo hace la empresa global. Con el tiempo, acabaremos todos no ya sólo vistiendo camisetas de la marca Banana Republic, sino viviendo en repúblicas bananeras.
La forma ideológica ideal de este capitalismo global es el multiculturalismo: esa actitud que, desde una hueca posición global, trata todas y cada una de las culturas locales de la manera en que el colonizador suele tratar a sus colonizados: «autóctonos» cuyas costumbres hay que conocer y «respetar». La relación entre el viejo colonialismo imperialista y la actual auto-colonización del capitalismo global es exactamente la misma que la que existe entre el imperialismo cultural occidental y el multiculturalismo. Al igual que el capitalismo global supone la paradoja de la colonización sin Estado-Nación colonizador, el multiculturalismo promueve la eurocéntrica distancia y/o respeto hacia las culturas locales no-europeas. Esto es, el multiculturalismo es una forma inconfesada, invertida, auto-referencial de racismo, un «racismo que mantiene las distancias»: «respeta» la identidad del Otro, lo concibe como una comunidad «auténtica» y cerrada en sí misma respecto de la cuál él, el multiculturalista, mantiene una distancia asentada sobre el privilegio de su posición universal. El multiculturalismo es un racismo que ha vaciado su propia posición de todo contenido positivo (el multiculturalista no es directamente racista, por cuanto no contrapone al Otro los valores particulares de su cultura), pero, no obstante, mantiene su posición en cuanto privilegiado punto hueco de universalidad desde el que se puede apreciar (o despreciar) las otras culturas. El respeto multicultural por la especificidad del Otro no es sino la afirmación de la propia superioridad.
Y, ¿qué decir del contra-argumento más bien evidente que afirma que la neutralidad del multiculturalista es falsa por cuanto antepone tácitamente el contenido eurocéntrico? Este razonamiento es correcto, pero por una razón equivocada. El fundamento cultural o las raíces sobre los que se asienta la posición universal multiculturalista no son su «verdad», una verdad oculta bajo la máscara de la universalidad («el universalismo multicultural es en realidad eurocéntrico…»), sino más bien lo contrario: la idea de unas supuestas raíces particulares no es sino una pantalla fantasmática que esconde el hecho de que el sujeto ya está completamente «desenraizado», que su verdadera posición es el vacío de la universalidad.
Recordemos el ejemplo citado por Darian Leader del hombre que va a un restaurante con su ligue y dirigiéndose al camarero pide no «¡Una mesa para dos!» sino «¡Una habitación para dos!». Quizá, la clásica explicación freudiana («¡Claro!, ya está pensando en la noche de sexo, programada para después de la cena…») no sea acertada: la intrusión de la soterrada fantasía sexual es, más bien, la pantalla que sirve de defensa frente a una pulsión oral que para él reviste más peso que el sexo.9 La inversión reflejada en esta anécdota ha sido escenificada con acierto en un spot publicitario alemán de los helados Magnum. Primero vemos a una pareja de jóvenes de clase obrera abrazándose con pasión; deciden hacer el amor y la chica manda al chico a comprar un preservativo en un bar junto a la playa. El chico entra en el bar, se sitúa ante la máquina expendedora de preservativos pero de pronto descubre, junto a ésta, otra de helados Magnum. Se rasca los bolsillos y saca una única moneda, con la que sólo puede comprar o el preservativo o el helado. Tras un momento de duda desesperanzada, lo volvemos a ver lamiendo con fruición el helado; y aparece el rótulo: «¡A veces no hay que desviarse de lo prioritario!». Resulta evidente la connotación fálica del helado: en el último plano, cuando el joven lame el helado, sus movimientos rápidos evocan una intensa felación; la invitación a no invertir las propias prioridades tiene así también una clara lectura sexual: mejor una experiencia casi homoerótica de sexo oral que una convencional experiencia heterosexual…
En su análisis de la revolución francesa de 1848 (en La lucha de clases en Francia), Marx presenta un ejemplo parecido de doble engaño: el Partido del Orden que asumió el poder después de la revolución apoyaba públicamente la República, pero, en secreto, creía en la restauración; aprovechaba cualquier ocasión para mofarse de los ritos republicanos y para manifestar «de qué parte estaba». La paradoja, sin embargo, estaba en que la verdad de sus acciones radicaba en esa forma externa de la que en privado se burlaba: esa forma republicana no era una mera apariencia exterior bajo la cual acechaba un sentimiento monárquico, sino que su inconfesado apego monárquico fue lo que les permitió llevar a cabo su efectiva función histórica: instaurar la ley y el orden republicanos y burgueses. Marx recuerda cómo los integrantes del Partido del Orden se regocijaban con sus monárquicos «despistes verbales» contra la República (hablando, por ejemplo, de Francia como un Reino, etc.): esos «despistes» venían a articular las ilusiones fantasmáticas que hacían de pantalla con la que esconder ante sus ojos la realidad social de lo que estaba ocurriendo en la superficie.
Mutatis mutandis, lo mismo cabe decir del capitalista que se aferra a una determinada tradición cultural por considerarla la razón secreta del éxito (como esos ejecutivos japoneses que celebran la ceremonia del té y siguen el código del bushido o, inversamente, el periodista occidental que escudriña el íntimo secreto del éxito japonés): este referirse a una fórmula cultural particular es una pantalla para el anonimato universal del Capital. Lo verdaderamente terrorífico no está en el contenido específico oculto bajo la universalidad del Capital global, sino más bien en que el Capital es efectivamente una máquina global anónima que sigue ciegamente su curso, sin ningún Agente Secreto que la anime. El horror no es el espectro (particular viviente) dentro de la máquina (universal muerto), sino que la misma máquina (universal muerto) está en el corazón de cada espectro (particular viviente).
Se concluye, por tanto, que el problema del imperante multiculturalismo radica en que proporciona la forma (la coexistencia híbrida de distintos mundos de vida cultural) que su contrario (la contundente presencia del capitalismo en cuanto sistema mundial global) asume para manifestarse: el multiculturalismo es la demostración de la homogeneización sin precedentes del mundo actual. Puesto que el horizonte de la imaginación social ya no permite cultivar la idea de una futura superación del capitalismo -ya que, por así decir, todos aceptamos tácitamente que el capitalismo está aquí para quedarse-, es como si la energía crítica hubiese encontrado una válvula de escape sustitutoria, un exutorio, en la lucha por las diferencias culturales, una lucha que deja intacta la homogeneidad de base del sistema capitalista mundial. El precio que acarrea esta despolitización de la economía es que la esfera misma de la política, en cierto modo, se despolitiza: la verdadera lucha política se transforma en una batalla cultural por el reconocimiento de las identidades marginales y por la tolerancia con las diferencias. No sorprende, entonces, que la tolerancia de los multiculturalistas liberales quede atrapada en un círculo vicioso que simultáneamente concede DEMASIADO y DEMASIADO POCO a la especificidad cultural del Otro:
-Por un lado, el multiculturalista liberal tolera al Otro mientras no sea un Otro REAL sino el Otro aséptico del saber ecológico premoderno, el de los ritos fascinantes, etc.; pero tan pronto como tiene que vérselas con el Otro REAL (el de la ablación, el de las mujeres veladas, el de la tortura hasta la muerte del enemigo…), con la manera en que el Otro regula la especificidad de su jouissance, se acaba la tolerancia. Resulta significativo que el mismo multiculturalista que se opone por principio al eurocentrismo, se oponga también a la pena de muerte, descalificándola como rémora de un primitivo y bárbaro sentido de la venganza: precisamente entonces, queda al descubierto su eurocentrismo (su condena de la pena de muerte es rigurosamente «eurocéntrica», ya que la argumenta en términos de la idea liberal de la dignidad y del sufrimiento humanos y depende del esquema evolucionista según el cual las sociedades se desarrollan históricamente desde la primitiva violencia hacia la moderna tolerancia y consiguiente superación del principio de la venganza);
-Por otro lado, el multiculturalista liberal puede llegar a tolerar las más brutales violaciones de los derechos humanos o, cuando menos, no acabar de condenarlas por temor a imponer así sus propios valores al Otro. Recuerdo, cuando era joven, esos estudiantes maoístas que predicaban y practicaban «la revolución sexual»: cuando alguien les hacía notar que la Revolución Cultural promovía entre los chinos una actitud extremadamente «represiva» respecto a la sexualidad, respondían de inmediato que la sexualidad tenía una relevancia muy distinta en su mundo y que no debíamos imponerles nuestros criterios sobre lo que es o no «represivo»: la actitud de los chinos hacia la sexualidad era «represiva» sólo desde unos criterios occidentales… ¿No encontramos hoy actitudes semejantes cuando los multiculturalistas desaconsejan imponer al Otro nuestras eurocéntricas ideas sobre los derechos humanos? Es más, ¿no es esta falsa «tolerancia» a la que recurren los portavoces del capital multinacional para legitimar su principio de «los negocios son lo primero»?
La cuestión fundamental es entender cómo se complementan estos dos excesos, el DEMASIADO y el DEMASIADO POCO. Si la primera actitud no consigue entender la específica jouissance cultural que incluso una «víctima» puede encontrar en una práctica propia de su cultura que a nosotros nos resulta cruel y bárbara (las víctimas de la ablación a menudo la consideran una manera de recuperar su dignidad como mujeres), la segunda, no consigue entender que el Otro puede estar íntimamente dividido, es decir, que lejos de identificarse llanamente con sus costumbres, puede querer alejarse de ellas y rebelarse: entonces la idea «occidental» de los derechos humanos universales bien podría ayudar a catalizar una auténtica protesta contra las imposiciones de su cultura. No existe, en otras palabras, una justa medida entre el «demasiado» y el «demasiado poco». Cuando el multiculturalista responde a nuestras críticas con desesperación: «Cualquier cosa que haga es equivocada: o soy demasiado tolerante con las injusticias que padece el Otro, o le impongo mis valores. Entonces, ¿qué quieres que haga?», debemos responderle: «¡Nada! Mientras sigas aferrado a tus falsos presupuestos, no puedes efectivamente hacer nada!». El multiculturalista liberal no consigue comprender que cada una de las dos culturas activas en esta «comunicación» es prisionera de un antagonismo íntimo que le impide llegar a ser plenamente «sí misma» –que la única comunicación auténtica es la de «la solidaridad en la lucha común», cuando descubro que el atolladero en el que estoy es también el atolladero en el que está el Otro. ¿Significa esto que la solución está en admitir el carácter «híbrido» de toda identidad?
Resulta fácil alabar la naturaleza híbrida del sujeto migrante postmodemo, sin raíces étnicas y fluctuando libremente por entre distintos ámbitos culturales. Por desgracia, se confunden aquí dos planos político-sociales totalmente distintos: por un lado, el licenciado universitario cosmopolita de clase alta o media-alta, armado oportunamente del visado que le permite cruzar fronteras para atender sus asuntos (financieros, académicos…) y «disfrutar de la diferencia»; del otro, el trabajador pobre (in)migrante, expulsado de su país por la pobreza o la violencia (étnica, religiosa) y para el cual la elogiada «naturaleza híbrida» supone una experiencia sin duda traumática, la de no llegar a radicarse en un lugar y poder legalizar su status, la de que actos tan sencillos como cruzar una frontera o reunirse con su familia se conviertan en experiencias angustiosas que exigen enormes sacrificios. Para este sujeto, perder las formas de vida tradicionales supone un gran trauma que trastoca toda su existencia, y decirle que debería disfrutar de lo híbrido, de una identidad que fluctúa a lo largo del día, decirle que su existencia es en sí misma migrante, que nunca es idéntica a sí misma, etc., es de un cinismo semejante al de la exaltación (en su Versión vulgarizada) de Deleuze y Guattari del sujeto esquizoide, cuya rizomática y pulverizada vida haria estallar la pantalla protectora, paranoide y «protofascista», de la identidad fija y estable. Lo que para el (in)migrante pobre es una situación de extremo sufrimiento y desesperación, el estigma de la exclusión, la incapacidad de participar en la vida de su comunidad, se celebra -por parte del distante teórico postmoderno, adaptado y «normal»-como la definitiva afirmación de la máquina subversiva del deseo…
POR UNA SUSPENSIÓN DE IZQUIERDAS DE LA LEY
El planteamiento «tolerante» del multiculturalista elude, por tanto, la pregunta decisiva: ¿cómo reinventar el espacio político en las actuales condiciones de globalización? Politizar las distintas luchas particulares dejando intacto el proceso global del Capital, resulta sin duda insuficiente. Esto significa que deberíamos rechazar la oposición que, en el actual marco de la democracia capitalista liberal, se erige como eje principal de la batalla ideológica: la tensión entre la «abierta» y post-ideológica tolerancia universalista liberal y los «nuevos fundamentalismos» particularistas. En clara oposición al Centro liberal, que presume de neutro, post-ideológico y defensor del imperio de la ley, deberíamos retomar esa vieja idea de izquierdas que sostiene la necesidad de suspender el espacio neutral de la ley.
Tanto la Izquierda como la Derecha tienen su propia idea de la suspensión de la ley en nombre de algún interés superior o fundamental. La suspensión de derechas, desde los anti-dreyfusards hasta Oliver North, confiesa estar desatendiendo el tenor de la ley pero justifica la violación en nombre de determinados intereses nacionales de orden superior: la presenta como un personal y doloroso sacrificio por el bien de la nación. En cuanto a la suspensión de izquierdas, basta recordar dos películas, Under Pire y The Watch on the Rhine, para ilustrarla. La primera relata el dilema al que se enfrenta un reportero gráfico estadounidense durante la revolución nicaragüense: poco antes de la victoria sandinista, los somocistas matan a un carismático líder sandinista, entonces los sandinistas piden al reportero que truque una foto para hacer creer que el líder asesinado sigue vivo y desmentir así las declaraciones de los somocistas sobre su muerte: esto permitiría acelerar la victoria de la revolución y poner fin al derramamiento de sangre. La ética profesional, claro está, prohíbe rigurosamente semejante manipulación ya que viola el principio de objetividad y convierte al periodista en un instrumento de la lucha política. El reportero, sin embargo, elige la opción de «izquierdas» y truca la foto… En Watch on the Rhine, película inspirada en la obra de teatro de Lillian Hellman, el dilema es más profundo. A finales de los años treinta, una familia de emigrantes políticos alemanes, involucrados en la lucha anti-nazi, encuentra refugio en casa de unos parientes lejanos, una típica familia burguesa estadounidense que lleva una existencia idílica en una pequeña ciudad de provincias. Pronto, los exiliados alemanes deben enfrentarse a una amenaza imprevista en la persona de un conocido de la familia estadounidense, un hombre de derechas que los chantajea y que, por sus contactos con la embajada alemana, hace peligrar la red de resistencia clandestina en Alemania. El padre de la familia exiliada decide asesinarlo, poniendo así a sus parientes estadounidenses ante un complejo dilema moral: ya no se trata de ser vacua y moralizantemente solidarios con unas víctimas del nazismo, ahora deben tomar partido, mancharse las manos encubriendo un asesinato… También en este caso, la familia elige la opción de «izquierdas». Por «izquierda», se entiende esa disponibilidad a suspender la vigencia del abstracto marco moral o, parafraseando a Kierkegaard, a acometer una especie de suspensión política de la ética.
Resulta imposible no ser parcial: esta es la lección que se desprende de estos ejemplos, una lección que la reacción occidental durante la guerra de Bosnia trajo de nuevo a la actualidad. Resulta imposible no ser parcial, porque incluso la neutralidad supone tomar partido (en la guerra de Bosnia, el discurso «equilibrado» sobre el «conflicto tribal» balcánico, avalaba de entrada la posición de Serbia): la liberal equidistancia humanitaria puede fácilmente acabar deslizándose y coincidiendo con su contrario y tolerar, de hecho, la más feroz «limpieza étnica». Dicho en pocas palabras: la persona de izquierdas no sólo viola el principio liberal de la neutralidad imparcial, sino que sostiene que semejante neutralidad no existe, que la imparcialidad del liberal está siempre sesgada de entrada. Para el Centro liberal, ambas suspensiones de la ley, la de derechas como la de izquierdas, son en definitiva una misma cosa: una amenaza totalitaria contra el imperio de la ley. Toda la consistencia de la Izquierda depende de su capacidad de poder demostrar que las lógicas detrás de cada una de las dos suspensiones son distintas. Si la Derecha justifica su suspensión de la ética desde su anti-universalismo, aduciendo que la identidad (religiosa, patriótica) particular está por encima de cualquier norma moral o jurídica universal, la izquierda legitima su suspensión de la ética, precisamente, aduciendo la verdadera universalidad que aún está por llegar. O, dicho de otro modo, la Izquierda, simultáneamente, acepta el carácter antagónico de la sociedad (no existe la neutralidad, la lucha es constitutiva) y sigue siendo universalista (habla en nombre de la emancipación universal): para la Izquierda, la única manera de ser efectivamente universal es aceptando el carácter radicalmente antagónico (es decir, político) de la vida social, es aceptando la necesidad «de tomar partido».
¿Cómo dar razón de esta paradoja? Sólo se entiende la paradoja si el antagonismo es inherente a la misma universalidad, esto es, si la misma universalidad está escindida entre una «falsa» universalidad concreta, que legitima la división existente del Todo en partes funcionales, y la exigencia imposible/real de una universalidad «abstracta» (la égaliberté de Balibar). El gesto político de izquierdas por antonomasia consiste, por tanto (en contraste con el lema típico de la derecha de «cada cual en su sitio»), en cuestionar el existente orden global concreto en nombre de su síntoma, es decir, de aquella parte que, aún siendo inherente al actual orden universal, no tiene un «lugar propio» dentro del mismo (por ejemplo, los inmigrantes clandestinos o los sin techo). Este identificarse con el síntoma viene a ser el exacto y necesario contrario del habitual proceder crítico-ideológico que reconoce un contenido particular detrás de determinada noción universal abstracta, es decir, que denuncia como falsa determinada universalidad neutra («el ‘hombre’ de los derechos humanos no es sino el varón blanco y propietario… «); el proceder de izquierdas reivindica enfáticamente (y se identifica con) el punto de excepción/exclusión, el «residuo» propio del orden positivo concreto, como el único punto de verdadera universalidad. Resulta sencillo demostrar, por ejemplo, que la división de los habitantes de un país entre ciudadanos «de pleno derecho» y trabajadores inmigrantes con permisos temporales privilegia a los primeros y excluye a los segundos de la esfera pública (al igual que, el hombre y la mujer no son dos especies de un mismo género humano universal, ya que el contenido de ese género implica algún tipo de «represión» de lo femenino). Más productiva, teorética y políticamente (ya que abre el camino a la subversión «progresista» de la hegemonía), resulta la operación contraria de identificar la universalidad con el punto de exclusión -siguiendo el ejemplo, decir: ¡todos somos trabajadores inmigrantes! En la sociedad estructurada jerárquicamente, el alcance de la auténtica universalidad radica en el modo en que sus partes se relacionan con los «de abajo», con los excluidos de, y por todos los demás (en la antigua Yugoslavia, por ejemplo, los albaneses y los musulmanes bosnios, despreciados por todos los demás, representaban la universalidad). La patética declaración de solidaridad, «¡Sarajevo es la capital de Europa!», fue un claro ejemplo de la excepción encarnando la universalidad: la manera en que la Europa ilustrada y liberal se relacionó con Sarajevo, fuc la manifestación de la idea que esa Europa tenía de sí misma, de su noción universal.
Estos ejemplos indican que el universalismo de izquierdas no precisa reconstruir contenidos neutros de lo universal (una idea de «humanidad» compartida, etc.), sino que se remite a un universal que llega a serlo (que llega a ser «en sí mismo», en términos hegelianos) sólo en cuanto elemento particular estructuralmente desplazado: un particular «desencajado» que, dentro de un determinado Todo social, es precisamente el elemento al que se le impide actualizar en plenitud esa su identidad que se propone como dimensión universal. El demos griego se postuló como universal no por abarcar a la mayoría de la población, tampoco por estar en la parte baja de la jerarquía social, sino por no tener un sitio adecuado en esa jerarquía, y ser destinatario de determinaciones incompatibles que se anulaban unas a otras 0, dicho en términos contemporáneos, por ser un lugar de contradicciones performativas (se les hablaba como iguales -al participar de la comunidad del logos-pero para informarles que estaban excluidos de esa comunidad…). Retomando el clásico ejemplo de Marx: el «proletariado» representa la humanidad entera no por ser la clase más baja y explotada sino porque su misma existencia es una «contradicción viviente»: encarna el desequilibrio fundamental y la incoherencia del Todo social capitalista. Entendemos ahora cómo la dimensión de lo universal se contrapone al globalismo: la dimensión universal «brilla a través» del sintomático y desencajado elemento que pertenece al Todo sin ser propiamente una de su partes. De ahí que la crítica de la eventual función ideológica del concepto de hibridación no debería en ningún caso proponer un retorno a identidades sustanciales: se trata, precisamente, de afirmar lo hibrido como lugar del Universal. Si la heterosexualidad en cuanto norma representa el Orden Global en función del cual cada sexo tiene su sitio asignado, las reivindicaciones queer no son, simplemente, peticiones de reconocimiento de determinadas prácticas sexuales y estilos de vida en cuanto iguales a otros, sino que representan algo que sacude ese orden global y su lógica de jerarquización y exclusión. Precisamente por su «desajuste» respecto al orden existente, los queers representan la dimensión de lo universal (o, mejor dicho, PUEDEN representarla, toda vez que la politización no pertenece de entrada a la posición social objetiva, sino que supone un acto previo de subjetivación). Judith Butler ha arremetido con fuerza contra la oposición abstracta y políticamente reductora entre lucha económica y lucha «simplemente cultural» de los queers por su reconocimiento. Lejos de ser «simplemente cultura!», la forma social de la reproducción sexual está radicada en el centro mismo de las relaciones sociales de producción: la familia nuclear heterosexual es un componente clave y una condición esencial de las relaciones capitalistas de propiedad, intercambio, etc. De ahí que el modo en que la práctica política de los queers contesta y socava la normativizada heterosexualidad represente una amenaza potencial al modo de producción capitalista… Sin duda, había que apoyar la acción política queer en la medida en que «metaforice» su lucha hasta llegar -de alcanzar sus objetivos-a minar el potencial mismo del capitalismo. El problema, sin embargo, está en que, con su continuada transformación hacia un régimen «postpolítico» tolerante y multicultural, el sistema capitalista es capaz de neutralizar las reivindicaciones queers, integrarlas como «estilos de vida». ¿No es acaso la historia del capitalismo una larga historia de cómo el contexto ideológico-político dominante fue dando cabida (limando el potencial subversivo) a los movimientos y reivindicaciones que parecían amenazar su misma supervivencia”. Durante mucho tiempo, los defensores de la libertad sexual pensaron que la represión sexual monogámica era necesaria para asegurar la pervivencia del capitalismo; ahora sabemos que el capitalismo no sólo tolera sino que incluso promueve y aprovecha las formas «perversas» de sexualidad, por no hablar de su complaciente permisividad con los varios placeres del sexo. ¿Conocerán las reivindicaciones queers ese mismo fin?
Sin duda, hay que reconocer el importante impacto liberador de la politización postmoderna en ámbitos hasta entonces considerados apolíticos (feminismo, gays y lesbianas, ecología, cuestiones étnicas o de minorías autoproclamadas): el que estas cuestiones se perciban ahora como intrínsecamente políticas y hayan dado paso a nuevas formas de subjetivación política ha modificado completamente nuestro contexto político y cultural No se trata, por tanto, de minusvalorar estos desarrollos para anteponerles alguna nueva versión del esencialismo económico; el problema radica en que la despolitización de la economía favorece a la derecha populista con su ideología de la mayoóa moral y constituye el principal impedimento para que se realicen esas reivindicaciones (feministas, ecologistas, etc.) propias de las formas postmodernas de la subjetivación política. En definitiva, se trata de promover «el retorno a la primacía de la economía» pero no en perjuicio de las reivindicaciones planteadas por las formas postmodernas de politización, sino, precisamente, para crear las condiciones que permitan la realización más eficaz de esas reivindicaciones.
LA SOCIEDAD DEL RIESGO Y SUS ENEMIGOS
La recientemente popularizada teoría de la «sociedad del riesgo» tiene en su punto de mita estas paradojas de la lógica post-política del actual capitalismo.lI Los riesgos que esta teoría menciona son el calentamiento global, la capa de ozono, la enfermedad de las vacas locas, el peligro de la energía nuclear, las consecuencias imprevisibles de la genética aplicada a la agricultura, etc., riesgos llamados de «baja probabilidad pero de consecuencias desastrosas»: nadie sabe cuán inminente es el riesgo, la probabilidad de que se produzca una catástrofe planetaria es escasa, pero de producirse la catástrofe, sería definitiva. Los biólogos advierten que el creciente recurso a la química en nuestra alimentación y medicación puede traer consigo la extinción del género humano, no por una catástrofe ecológica, sino simplemente porque nos esteriliza -desenlace improbable, pero no menos catastrófico de producirse. Nuestro modus vivendi estaría acosado por unas amenazas nuevas que serían «riesgos inventados, fabricados»: el resultado de la economía humana, de intervenciones tecnológicas y científicas sobre la naturaleza que trastocan de modo tan radical los procesos naturales que ya no es posible rehuir la responsabilidad y dejar que la naturaleza restablezca el equilibrio perdido. Y poco sentido tendría adoptar una actitud New Age contra la ciencia, toda vez que esas amenazas suelen ser invisibles, imperceptibles, sin los instrumentos de diagnóstico de la ciencia: todas estas ideas sobre la amenaza ecológica, desde el agujero de ozono hasta los fertilizantes y abonos químicos que merman nuestra fertilidad, dependen necesariamente de la investigación científica (y de la más avanzada). Aunque los efectos del «agujero de ozono» puedan observarse, su explicación causal en términos de «agujero de ozono» es una hipótesis científica: no existe ningún «agujero de ozono» observable a simple vista, ahí en el cielo. Se trata de riesgos, en cierto modo, generados por una suerte de circuito auto-reflexivo, es decir, no son riesgos provenientes del exterior (pongamos, un gigantesco cometa que se estrella contra la tierra), sino el imprevisible resultado del afán tecnológico y científico que· ponen los individuos en controlar sus vidas y mejorar su productividad. Quizás, el ejemplo más claro de esta inversión dialéctica por la que un nuevo descubrimiento científico, en lugar de limitarse a ampliar nuestro dominio sobre la naturaleza, acaba produciendo nuevos riesgos y nuevas incertidumbres, sean los esfuerzos empeñados en conseguir que, de aquí a unos años, la genética pueda no ya sólo identificar la herencia genética completa de un individuo, sino manipular los genes con el fin de obtener los resultados y cambios deseados (erradicar cualquier posibilidad de cáncer, etc.). Sea como fuere, lejos de producir resultados plenamente previsibles y seguros, esta auto-objetivación especialmente radical (esa situación en la que, parapetado detrás de la fórmula genética, estaría en condiciones de evaluar lo que «soy objetivamente») acaba generando unas incertidumbres aún más radicales respecto a los efectos psico-sociales de la ciencia y de sus aplicaciones (¿Qué pasará con las nociones de libertad y de responsabilidad? ¿Cuáles serán las consecuencias imprevisibles de la manipulación de los genes?).
Esta combinación de baja probabilidad y extrema gravedad de las consecuencias hace que la clásica estrategia aristotélica de evitar los extremos resulte impracticable: parece imposible sostener una posición racional moderada, a medio camino entre el alarmismo (los ecologistas anuncian una catástrofe universal inminente) y la disimulación de la verdad (la minusvaloración de los peligros). La estrategia de la minusvaloración acaso sirva para recordar que el alarmismo se basa en predicciones sólo en parte avaladas por la observación científica, mientras que, por su parte, la estrategia alarmista, claro está, siempre podrá replicar que, cuando las catástrofes se puedan predecir con plena certeza, ya será, por definición, demasiado tarde. Lo cierto es que no existe un procedimiento científico objetivo, o cualquier otro medio, que genere un conocimiento seguro sobre la existencia e incremento de los riesgos: más allá de las multinacionales expertas en explotación o de los organismos gubernamentales especializados en minusvalorar los peligros, no existe ningún modo de establecer con certeza el incremento del riesgo: ni los científicos ni los expertos en previsiones son capaces de proporcionar respuestas concluyentes y cada día nos bombardean con nuevos descubrimientos que vienen a trastocar nuestras pequeñas certezas. ¿Y si se descubriera que la grasa ayuda a prevenir el cáncer? ¿Y si el calentamiento global fuera el resultado de un ciclo natural y aún debiéramos arrojar a la atmósfera más dióxido de carbono? No existe a priori ningún justo medio entre el «exceso» del alarmismo y la tendencia, petrificada en la irresolución, a remitir las cosas a un futuro indefinido con un «No se apuren; estamos a la espera de nuevos datos». En el caso del calentamiento global, la lógica del «Evitemos los extremos: ni la emisión incontrolada de dióxido de carbono ni el cierre inmediato de centenares de fábricas; y dadnos tiempo para actuar» resulta claramente inoperante. Y esta impenetrabilidad no se debe tanto a la «complejidad» como a la reflexividad: la opacidad y la impenetrabilidad (la nueva incertidumbre radical respecto a las consecuencias últimas de nuestros actos) no se deben a que seamos marionetas en manos de algún trascendente Poder planetario (el Destino, la Necesidad histórica, el Mercado), sino, antes al contrario, a que «nadie lleva las riendas», a que «ese poder no existe», no hay ningún «Otro del Otro» manejando los hilos; la opacidad nace, precisamente, porque la sociedad contemporánea es enteramente «reflexiva», ya no existe Naturaleza o Tradición que proporcione una base sólida sobre la que pueda apoyarse el poder, incluso nuestras aspiraciones más íntimas (la orientación sexual, etc.) se viven cada vez más como decisiones a tomar. Cómo alimentar y educar a un niño, cómo desenvolverse en el terreno de la seducción sexual, cómo y qué comer, cómo descansar y divertirse: todos estos ámbitos están siendo «colonizados» por la reflexividad, vividos como cuestiones por resolver y respecto de las cuales tomar decisiones.
El principal atolladero de la sociedad del riesgo reside en la brecha creada entre el conocimiento y la decisión, entre el encadenamiento de las razones y el acto resolutivo del dilema (en términos lacanianos: entre S2 y S1): nadie puede «conocer realmente» el desenlace final; la situación es radicalmente «indecidible» pero, aunque el conocimiento positivo no nos ayuda, TENEMOS QUE DECIDIR. Naturalmente, esta brecha siempre estuvo presente: siempre que una decisión se basa en una sucesión de razones, la decisión acaba «coloreando» retroactivamente esas razones de manera tal que éstas la avalan -baste recordar al creyente sabedor de que los motivos de su creencia no son comprensibles si no para aquellos que ya han decidido creer… Pero en nuestra sociedad del riesgo asistimos a algo mucho más radical: lo opuesto a la elección forzada que menciona Lacan, esto es, esa situación en la que soy libre de elegir siempre que elija correctamente, de modo que lo único que puedo hacer es realizar el gesto vacío de pretender realizar libremente aquello que me viene impuesto. En la sociedad del riesgo, estamos ante algo totalmente distinto: la elección es, efectivamente, «libre» y, por eso mismo, resulta aún más frustrante; continuamente nos vemos impelidos a tomar decisiones sobre cuestiones que incidirán fatalmente sobre nuestras vidas, y las tomamos sin disponer del conocimiento necesario. Lo que Ulrich Beck llama la «segunda Ilustración» viene a ser, en lo relativo a esta cuestión decisiva, la exacta inversión de la aspiración de la «primera Ilustración» de crear una sociedad donde las decisiones fundamentales perderían su carácter «irracional» y se apoyarían plenamente en razones certeras (en la ajustada comprensión del estado de las cosas): la «segunda Ilustración» nos impone a cada uno de nosotros la molesta obligación de tomar decisiones cruciales que pueden afectar a nuestra propia supervivencia sin poder basarlas adecuadamente en el conocimiento; las comisiones gubernamentales de expertas, los comités de ética, etc., existen para conciliar esta apertura radical con esta incertidumbre radical. Lejos de experimentarse como liberadora, esta tendencia a tomar las decisiones con precipitación es, otra vez, vivida como un riesgo obsceno y ansiógeno, una especie de inversión irónica de la predestinación: soy responsable de unas decisiones que he debido tomar sin contar con un conocimiento adecuado de la situación. La libertad de decisión del sujeto de la «sociedad del riesgo» no es la libertad de quien puede elegir su destino, sino la libertad ansiógena de quien se ve constantemente forzado a tomar decisiones sin conocer sus posibles consecuencias. Y nada permite pensar que la politización democrática de las decisiones fundamentales, la participación activa de millares de individuos, pueda mejorar la calidad y pertinencia de las decisiones y reducir, así, de manera eficaz, los riesgos; vale aquí aquella réplica del católico practicante a la crítica del liberal ateo para el que los católicos eran tan estúpidos como para creer en la infalibilidad del Papa: «Nosotros, los católicos, al menos creemos en la infalibilidad de UNA, y sólo una, persona; pero la democracia, ¿no se basa en la idea bastante más peligrosa de la infalibilidad de la mayoría de la población, es decir, la infalibilidad de millones de personas?». El sujeto se encuentra así en una situación kafkiana en la que se siente culpable por no saber los motivos de su culpabilidad: la idea de que las decisiones que ya ha tomado pueden acabar poniéndole en peligro y que no conocerá la verdad de sus decisiones sino cuando ya sea demasiado tarde, no deja de angustiarle. Recordemos aquí el personaje de Forrest Gump, ese perfecto «mediador evanescente», el exacto opuesto del Maestro (el que registra simbólicamente un acontecimiento nombrándolo, inscribiéndolo en el Gran Otro): Gump es el espectador inocente que, sin hacer más que lo que hace, provoca cambios de proporciones históricas. Visita Berlín para jugar al fútbol, envía por descuido la pelota al otro lado del muro y da inicio al proceso que acabará con su caída; visita Washington, se hospeda en el complejo Watergate, en plena noche advierte cosas raras en las habitaciones al otro lado del patio, llama al vigilante y desencadena los acontecimientos que darán con la destitución de Nixon: ¿no es acaso la metáfora misma de la situación que celebran los seguidores de la noción de «sociedad del riesgo», una situación en la, que los efectos finales escapan a nuestra comprensión?
Aunque la disolución de las referencias tradicionales sea el motivo clásico de la modernización capitalista del siglo diecinueve descrito numerosas veces por Marx (el credo del «todo lo sólido se desvanece en el aire»), el eje principal del análisis marxiano es que esa inaudita disolución de la totalidad de las formas tradicionales lejos dar paso a una sociedad donde los individuos rigen colectiva y libremente sus vidas, ‘genera su propia forma de desarrollo, un desarrollo anónimo enmascarado por las relaciones de mercado. Por un lado, el mercado alimenta una dimensión fundamental del riesgo: es un mecanismo impenetrable que, de un modo totalmente imprevisible, tanto puede arruinar los esfuerzos del trabajador honesto como enriquecer al dudoso especulador -nadie sabe cómo se resuelve una especulación. Pero, aunque los actos pudieran tener consecuencias imprevisibles e inesperadas, persistía entonces la idea de que la «mano invisible del mercado» las coordinaba; eran las premisas de la ideología del libre mercado: cada uno persigue sus propios intereses pero el resultado final de la confrontación e interacción entre las múltiples iniciativas individuales y los distintos propósitos contrapuestos es el equilibrio social global. En esta idea de «la astucia de la Razón», el gran Otro persiste como Sustancia social en la que todos participan con sus actos, como el agente espectral y misterioso que acaba restableciendo el equilibrio. La idea marxista fundamental, claro está, es que esta figura del gran Otro, de la Sustancia social alienada, es decir, del mercado anónimo como forma moderna del desarrollo, puede ser sustituida de modo que la vida social quede sometida al control de la «inteligencia colectiva» de la humanidad. Marx se ceñía así a los límites de la «primera modernización» que aspiraba a establecer una sociedad transparente a sí misma y regulada por la «inteligencia colectiva»; poco importa que ese proyecto se realizara perversamente con el socialismo-realmente-existente” fue quizá (más allá de la extrema incertidumbre de los destinos individuales, al menos en la época de las purgas políticas paranoicas) el intento más radical de superar la incertidumbre inherente a la modernización capitalista. La (tibia) atracción ejercida por el socialismo real queda perfectamente reflejada en el eslogan electoral del partido socialista de Slobodan Milosevic durante las primeras elecciones «libres» en Serbia: «¡Con nosotros, ninguna incertidumbre!». No obstante la pobreza y tristeza de la vida cotidiana, no había motivos para preocuparse por el futuro; la mediocre existencia de cada uno estaba asegurada: el partido seguiría encargándose de todo, es decir, tomaría todas las decisiones. Pese a su desprecio por el régimen, la gente confió en «él», se remitió a «él», creyendo que alguien’ todavía llevaba las riendas y se encargaba de todo. Había algo de perversa liberación en esta posibilidad de trasladar el peso de la responsabilidad a las espaldas del Otro: la realidad no era en definitiva «nuestra» (de las personas normales) sino que LES pertenecía (al partido y su nomenklatura); su grisácea monotonía daba fe de su reino opresivo pero, paradójicamente, también hacía más llevadera la vida: se podía bromear sobre los problemas de la vida cotidiana, sobre la falta de bienes básicos como la sopa o el papel higiénico y, aunque padeciéramos las consecuencias materiales de estas penurias, los chistes se dirigían A ELLOS Y se los dirigíamos desde nuestra posición exterior, liberada. Ahora que ELLOS han dejado el poder, nos vemos repentina y brutalmente obligados a asumir la siniestra monotonía: ya no se encargan ELLOS, lo tenemos que hacer nosotros… En la sociedad del riesgo «postmoderna» ya no hay «mano invisible» que, ciegamente o como sea, acabe restableciendo el equilibrio, ningún Otro Escenario en el que se lleven las cuentas, ningún Otro Lugar ficticio donde, como en un Juicio final, se examinen y juzguen nuestros actos. No sólo desconocemos el sentido final de nuestros actos, sino que no existe ningún mecanismo global que regule nuestras interacciones: ESTO es lo que significa la inexistencia, específicamente postmoderna, del gran Otro. Si Foucault hablaba de las «estrategias sin sujeto» a las que recurre el Poder para reproducirse, nosotros nos enfrentamos a una situación diametralmente opuesta: unos sujetos prisioneros de las consecuencias imprevisibles de sus actos y que tampoco pueden contar con alguna estrategia global que abarque y regule sus interacciones. Los individuos, atrapados como siguen en el paradigma modernista tradicional, buscan desesperadamente una instancia que legítimamente pueda ocupar la posición del «Sujeto que Sabe» y venga a avalar sus decisiones: comités de ética, comunidad científica, autoridades gubernamentales o el gran Otro paranoico, el Maestro invisible de las teorías de la conspiración.
¿Qué es, entonces, lo que no acaba de encajar en la teoría de la sociedad del riesgo? Acaso, ¿no acepta plenamente la inexistencia del gran Otro y no analiza las consecuencias ético-políticas de esa ausencia? Lo cierto es que, contradictoriamente, esta teoría es, simultáneamente, demasiado específica y demasiado genérica. Por un lado, aunque recalque cómo la «segunda modernización» nos obliga a transformar nuestras ideas sobre la acción humana, la organización social o, incluso, sobre el desarrollo de nuestras identidades sexuales, la teoría subestima el impacto de la nueva lógica social en todo lo relativo al emergente estatuto de la subjetividad. Por otro lado, aunque conciba la fabricación de riesgos e incertidumbres como una forma universal de la vida contemporánea, esta teoría no analiza las raíces socio-económicas de esa fabricación. Sostengo, por mi parte, que el psicoanálisis y el marxismo, obviados por los teóricos de la sociedad del riesgo en tanto que expresiones superadas de la primera ola de modernización (el esfuerzo racionalizador por desentrañar el impenetrable Inconsciente y la idea de una sociedad transparente a El malestar en la sociedad del riesgo sí misma controlada por la «inteligencia colectiva»), sí pueden contribuir a la comprensión crítica de la subjetividad y de la economía.
EL MALESTAR EN LA SOCIEDAD DEL RIESGO
El psicoanálisis no es una teoría que lamente la desintegración de las antiguas modalidades tradicionales de la estabilidad y la sabiduría o que vea en esa desintegración el origen de las neurosis modernas e invite a descubrir nuestras raíces en una sabiduría arcaica o en el profundo conocimiento de sí mismo (la versión junguiana); tampoco es una versión más del moderno conocimiento reflexivo que nos enseñe a vislumbrar y controlar los secretos más íntimos de nuestra vida psíquica. En lo que se concentra el psicoanálisis, lo que constituye su objeto de estudio predilecto, son las consecuencias inesperadas de la desintegración de las estructuras tradicionales que regulan la vida libidinal: procura entender porqué el debilitamiento de la autoridad patriarcal y la desestabilización de los roles sociales y sexuales genera nuevas angustias y no da paso a un Mundo feliz (Brave New World) en el que los individuos entregados al creativo «cuidado de sí mismos» disfruten con la permanente modificación y reorganización de sus múltiples y fluidas identidades.
La cuestión es que los teóricos de la sociedad del riesgo subestiman el carácter radical de este cambio: aunque hablen de la universalización de la reflexividad, de la desaparición de la Naturaleza y de la Tradición o de una «segunda Ilustración» que deja en meras ingenuidades las incertidumbres de la primera modernización, omiten abordar la cuestión fundamental de la subjetividad: su sujeto sigue siendo el sujeto moderno, capaz de razonar y de reflexionar libremente, de decidir y seleccionar sus propias normas, etc. Su error es el mismo que el de las feministas que quieren abolir el complejo de Edipo, etc., pero siguen contando con la forma básica de la subjetividad generada por el complejo de Edipo (el sujeto libre de razonar y decidir, etc.) pensando, no obstante, poder dejar indemne al sujeto.
Acaso el ejemplo más claro de la universalización de la reflexividad en nuestras vidas (y de la consiguiente retirada del gran Otro, de la pérdida de eficiencia simbólica) es un fenómeno conocido hoy por la mayoría de los psicoanalistas: la creciente ineficacia de la interpretación psicoanalítica. El psicoanálisis tradicional se apoyaba en una noción sustancial del Inconsciente. El Inconsciente era el «continente oscuro» no-reflexivo, la impenetrable sustancia «descentrada» del ser, que debía ser laboriosamente penetrada, meditada, mediatizada por la interpretación. Hoy en día, las formaciones del Inconsciente (desde los sueños a los síntomas histéricos) dejaron atrás toda su inocencia: las «asociaciones libres» del analista cultivado consisten principalmente en intentar proporcionar una explicación psicoanalítica de los trastornos, de modo que cabe decir que ya no estamos, simplemente, ante interpretaciones junguianas, kleinianas o lacanianas de los síntomas, sino ante síntomas junguianos, kleinianos o lacanianos, es decir, síntomas cuya manifestación remite implícitamente a determinada teoría psicoanalítica. Naturalmente, el triste resultado de esta reflexivización omnicomprensiva de la interpretación (todo es interpretación, el Inconsciente se interpreta a sí mismo…) es que la interpretación del analista pierde su «eficiencia simbólica», performativa, y deja al síntoma incólume en su jouissance idiota. En otras palabras, lo que acontece en la terapia psicoanalítica es algo parecido a la paradoja antes evocada del skinhead neonazi: ante la tesitura de tener que explicar su violencia, empieza inopinadamente a disertar como un trabajador social, un sociólogo o un psicólogo social y a mencionar la inexistente movilidad social, la creciente inseguridad, la crisis de la autoridad paterna o la falta de amor materno en su infancia -cuando el gran Otro en cuanto sustancia de nuestro ser social se desintegra, la unidad de método y la reflexión que encarnaba se desintegran en una violencia brutal y su capacidad interpretativa se toma impotente, ineficaz. Esta impotencia de la interpretación es el reverso inevitable de la universalizada reflexividad celebrada por los teóricos de la sociedad del riesgo: es como si nuestro poder reflexivo no pudiese operar sino extrayendo su fuerza de, y apoyándose sobre, algún soporte sustancial «pre-reflexivo», mínimo, cuya comprensión elude, de manera que la universalización de ese soporte va acompañada de la pérdida de eficacia, es decir, de la reemergencia paradójica de lo Real primitivo, de la violencia «irracional», impermeable e insensible a la interpretación reflexiva.
El análisis que de la familia hace la teoría de la sociedad del riesgo refleja claramente sus limitaciones a la hora de dar cuenta de las consecuencias de la reflexivización. Esta teoría señala acertadamente cómo la relación paterno-filial en la familia tradicional constituía el último reducto de la esclavitud legal en las sociedades occidentales: una parte importante de la sociedad (los menores) no tenía reconocida su responsabilidad y su autonomía y quedaba atrapada en una relación de esclavitud respecto a sus padres, que controlaban sus vidas y eran responsables de sus actos. Con la modernización reflexiva, los hijos son tratados como sujetos responsables con libertad de elección (en los procesos de divorcio, pueden influir en la decisión acerca de la custodia; tienen la posibilidad de emprender un proceso judicial contra sus padres si consideran que sus derechos humanos han sido vulnerados, etc. etc.); en definitiva, la paternidad ya no es una noción natural-sustancial, sino que, en cierto modo, se politiza; se transforma en ámbito de elección reflexiva. ¿No cabe, sin embargo, pensar que la «familización» de la vida pública profesional es la contrapartida a esta reflexivizaci6n de las relaciones familiares, por la cual la familia pierde su naturaleza de entidad inmediata-sustancial y sus miembros su estatuto de sujetos autónomos? Instituciones que nacieron como antídotos a la familia funcionan cada vez más como familias de sustitución, permitiéndonos de un modo u otro prolongar nuestra dependencia, nuestra inmadurez: la escuela, incluso la universidad, asumen cada vez más una .función terapéutica, las empresas proporcionan un nuevo hogar familiar, etc. La clásica situación en la que, completado el período educativo y de dependencia, el joven se adentra en el universo adulto de la madurez y de la responsabilidad queda sometida a una doble inversión: por un lado, el niño accede a la condición de individuo responsable y maduro pero, simultáneamente, su infancia queda indefinidamente prolongada, es decir, el niño no se verá realmente obligado a «crecer», toda vez que las instituciones que ocupan el lugar de la familia funcionan como Ersatz de la familia, proporcionando un entorno propicio a los empeños narcisistas… Con objeto de comprender el alcance de esta mutación, puede ser útil rescatar el triángulo elaborado por Hegel: familia, sociedad civil (la interacción libre de individuos ejerciendo su libertad reflexiva) y Estado. La construcción hegeliana distingue entre la esfera privada de la familia y la esfera pública de la sociedad civil, una distinción que va desapareciendo, en tanto que la vida familiar se politiza (se transforma en ámbito público) y la vida pública profesional se «familiariza» (las personas participan en ella como miembros de una gran familia y no como individuos «maduros» y responsables). No se trata aquí, por tanto, como insisten en señalar la mayoría de las feministas, de un problema de autoridad patriarcal y de emancipación; el problema radica, más bien, en las nuevas formas de dependencia que siguen a la decadencia de la autoridad patriarcal simbólica. En los años treinta, Max Horkheimer. al analizar la autoridad y la familia, ya advirtió las ambiguas consecuencias de la progresiva desintegración de la autoridad paterna en la sociedad capitalista: la familia nuclear moderna no era sólo la célula elemental de lo social y el caldo de cultivo de las personalidades autoritarias, sino que era, simultáneamente, la estructura en la que se generaba el sujeto crítico «autónomo», capaz de contrastar el orden social dominante con sus convicciones éticas, de modo que el resultado inmediato de la desintegración de la autoridad paterna también traía consigo la emergencia de eso que los sociólogos llaman la personalidad conformista, «guiada por otro». Hoy en día, con el desplazamiento hacia la personalidad narcisista, ese proceso se acentúa aún más y se adentra en una nueva fase.
Una vez socavado definitivamente el sistema patriarcal y ante un sujeto liberado de todas las ataduras tradicionales. dispensado de toda Prohibición simbólica interiorizada, decidido a vivir sus propias experiencias y a perseguir su proyecto de vida personal, etc., la pregunta fundamental es la que se refiere a los «apegos apasionados», inconfesados, que alimentan la nueva libertad reflexiva del sujeto liberado de las ataduras de la Naturaleza y/o de la Tradición: la desintegración de la autoridad simbólica pública («patriarcal») se ve contrarrestada por un «apego apasionado» al sometimiento, un vínculo aún más inconfesado, como parece indicar, entre otros fenómenos, la multiplicación de parejas lesbianas sadomasoquistas, donde la relación entre las dos mujeres obedece a la estricta, y muy codificada, configuración Amo-Esclavo: la que manda es la «superior», la que obedece, la «inferior», la cual, para ganarse la estima de la «superior», debe completar un difícil proceso de aprendizaje. Si es un error interpretar esta dualidad «superior/inferior» como prueba de una «identificación con el agresor (varón)» directo, no menos erróneo es comprenderla como una imitación paródica de las relaciones patriarcales de dominación: se trata, más bien, de la auténtica paradoja de la forma de coexistencia libremente consentida Amo-Esclavo, que proporciona una profunda satisfacción libidinal en la medida en que, precisamente, libera a los sujetos de la presión de una libertad excesiva y de la ausencia de una identidad determinada. La situación clásica queda así invertida: en lugar de la irónica subversión carnavalesca de la relación Amo-Esclavo, estamos ante unas relaciones sociales entabladas entre individuos libres e iguales, donde el «apego apasionado» a determinada forma extrema, y estrictamente organizada, de dominación y sumisión se convierte en el origen inconfesado de una satisfacción libidinal, en obsceno suplemento a una esfera pública hecha de libertad e igualdad. La rígidamente codificada relación Amo-Esclavo se presenta, en definitiva, como la manifestación de una «intrínseca trasgresión» por parte de unos sujetos que viven en una sociedad donde la totalidad de las formas de vida se plantean como un asunto de libre elección de estilos de vida.
Pasemos a las relaciones socio-económicas de dominación propias de la constelación «postmoderna». Aquí, merece la pena analizar la imagen pública de Bill Gates. Poco importa la exactitud fáctica del personaje (¿es Gates realmente así?). Lo relevante es que el personaje empezó a funcionar como un icono: colmó algún vacío fantasmático (aunque la imagen pública no se corresponda con el «verdadero» Gates, revela en todo caso la estructura fantasmática subyacente). Gates no un Padre-Maestro patriarcal; tampoco es un Big Brother dueño de un monstruoso imperio burocrático, alojado en una inaccesible última planta y protegido por un ejército de secretarias y asistentes, es, más bien, un small brother: su misma mediocridad confirma que se trata de una monstruosidad tan fantástica que ya no puede asumir apariencias conocidas. Estamos ante el atolladero del Doble, en su manifestación más violenta, ese atolladero que nos devuelve a nosotros mismos y que, simultáneamente, anuncia una extraña y monstruosa dimensión (los titulares de prensa, las caricaturas y los fotomontajes que se refieren a Gates resultan, en este sentido, muy significativos: lo presentan Como un tipo sencillo, cuya hipócrita sonrisa, sin embargo, delata una dimensión monstruosa que no puede representarse y que amenaza con hacer añicos esa apariencia de tipo sencillo). En los años sesenta y setenta, se vendían unas postales eróticas con chicas en bikini o en blusa, si se giraba ligeramente la postal o sc miraba desde un ángulo ligeramente distinto, el vestido desaparecía por arte de magia y se veía a las chicas totalmente desnudas; algo parecido ocurre con la imagen de Bill Gates: sU rostro afable, observado desde un ángulo ligeramente distinto, adquiere una siniestra y amenazante dimensión.
El aspecto decisivo del icono Bill Gates radica en que se le percibe como un antiguo hacker que ha triunfado, entendiendo por hacker al subversivo/marginal-anti-elitista que altera el funcionamiento normal de los grandes imperios burocráticos. La idea fantasmática subyacente es que Gates es un gamberro marginal y subversivo que se adueñó del poder y se presenta ahora como un respetable empresario… En Bill Gates, el Small Brother, el tipo cualquiera, coincide con, y esconde, la figura del Genio del Mal que aspira a controlar nuestras vidas. En las viejas películas de James Bond, ese Genio del Mal era un personaje excéntrico, extravagante, que a veces vestía uniforme gris-maoísta proto-comunista: en el caso de Gates, el ridículo disfraz ya no es necesario; el Genio del Mal adopta la cara del vecino de enfrente. En otras palabras, el icono Bill Gates le da la vuelta a la imagen de! superhéroe que en su vida diaria es un tipo cualquiera, incluso torpe (Superman: sin traje, apocado y tímido periodista): el icono tiene ahora el rostro del chico cualquiera, no el del superhéroe. No conviene, por tanto, confundir al «cualquiera» Bill Gates con las formas supuestamente típicas del patriarcado tradicional. El que el patriarca tradicional no consiguiera rematar sus faenas, resultara ser siempre imperfecto, marcado por algún fracaso o debilidad, antes que minar su autoridad simbólica le servía de apoyo, dejando al descubierto el abismo constitutivo entre la función puramente formal de la autoridad simbólica y el individuo empírico que la detenta. Frente a ese abismo, el «cualquiera» de Bill Gates refleja una idea distinta de la autoridad, la del superyó obsceno operando en lo Real.
Hay un viejo cuento europeo en el que unos enanos precavidos (generalmente dominados por un mago malvado), salen durante la noche de sus escondites, cuando la gente duerme, para realizar sus tareas (recoger la casa, lavar los platos…), de modo que cuando por la mañana la gente despierta se encuentra con que las tareas que les aguardaban, mágicamente, ya están hechas. Este motivo se repite desde El Oro del Rin de Richard Wagner (los Nibelungos que trabajan en sus cuevas, bajo las órdenes de su cruel amo, el enano Alberich) hasta Metrópolis de Fritz Lang, donde los esclavizados obreros de la industria viven y trabajan en las profundidades de la tierra para producir la riqueza de los dirigentes capitalistas. Esta imagen de unos esclavos «bajo tierra» dirigidos por un Amo malvado y manipulador nos remite a la antigua dualidad entre las dos modalidades del Amo, el Maestro simbólico público y el Mago malvado secreto que maneja los hilos de lo real y trabaja de noche. Cuando el sujeto está investido de una autoridad simbólica, actúa como apéndice de su título simbólico; ese título es el gran Otro, la institución simbólica, que actúa a través de él; baste recordar la figura del juez: éste podrá ser un individuo miserable y corrupto, pero cuando viste la toga sus palabras son las palabras de la Ley. Por contra, el Amo «invisible» (el caso paradigmático es la imagen antisemita del «Judío» que, en la sombra, maneja los hilos de la vida social) es como un misterioso doble de la autoridad pública: debe actuar en la sombra, irradiando una atmósfera fantasmática, una omnipotencia espectral.!’ He aquí, entonces, la novedad del icono Bill Gates: la desintegración de la autoridad simbólica patriarcal, del Nombre del Padre, da paso a una nueva figura del Amo que es, simultáneamente, nuestro igual, nuestro semejante, nuestro doble imaginario y que, por esta razón, se ve fantasmáticamente dotado de otra dimensión, la del Genio del Mal. En términos lacanianos: la suspensión del yo ideal, de la figura de la identificación simbólica, es decir, la reducción del Amo a un ideal imaginario, da inevitablemente paso a su anverso monstruoso, a la figura superyoica del omnipotente genio del mal que controla nuestras vidas. En esta figura, el imaginario (la apariencia) y lo real (de la paranoia) se juntan, ante la suspensión de la eficacia simbólica.
El derrumbe de la autoridad simbólica paterna tiene por tanto dos facetas. Por un lado, las interdicciones simbólicas quedan sustituidas por ideales imaginarios (de éxito social, de belleza corporaL); por otro, la ausencia de prohibición simbólica queda potenciada con la reemergencia de figuras feroces del superyó. Estamos entonces ante un sujeto extre
En defensa de la intolerancia
madamente narcisista, es decir, que percibe cualquier cosa como una amenaza potencial para su precario equilibrio imaginario (la universalización de la lógica de la victimización es significativa: el contacto con otro ser humano se vive como una amenaza potencial; si el otrO fuma, si me lanza una mirada golosa, ya me está agrediendo). En cualquier caso, lejos de permitirle flotar libremente en su plácido equilibrio, este repliegue narcisista entrega al sujeto a la (no tan) suave suerte de la compulsión superyoica de gozar. La subjetividad supuestamente «postmoderna» induce así, ante la ausencia de Prohibición simbólica, una especie de «superyoización» directa del Ideal imaginario; los hackers-programadores «postmodernos», esos extravagantes excéntricos contratados por las grandes empresas para seguir con sus juegos en un ambiente informal, son un buen ejemplo de esto. Se les conmina a ser lo que son, a responder a sus idiosincrasias más íntimas; se les permite ignorar las normas sociales del vestir y del trato (sólo se ciñen a unas pautas básicas, de distante tolerancia hacia la idiosincrasia de los demás); están, en cierto modo, realizando una especie de utopía proto-socialista que anula la oposición entre actividad comercial alienada, lucrativa, y el pasatiempo privado al que se juega, por placer, los sábados y domingos. De alguna manera, su trabajo es su pasatiempo, de ahí que pasen horas y horas, fines de semana incluidos, en sus puestos de trabajo, delante de la pantalla del ordenador: cuando a alguien le pagan para entregarse a su pasatiempo favorito, se acaba sometiendo a una presión del superyó incomparablemente más fuerte que la de aquella «ética protestante del trabajo». En esto radica la intolerable paradoja de esta «desalienación» postmoderna: ninguna tensión opone mis pulsiones creativas idiosincrásicas más íntimas a una Institución que no las aprecia y desea reprimirlas para «normalizarme»; lo que pretende conseguir la conminación superyoica de la empresa postmoderna tipo Microsoft es, precisamente, toda mi idiosincrásica creatividad -les resultaré inútil tan pronto como pierda esa «perversión traviesa», esa faceta subversiva «tan contra-cultural» y empiece a comportarme como un adulto «normal», Se produce así una extraña alianza entre el núcleo duro, rebelde y subversivo, de mi personalidad, mi «perversión traviesa», y la Empresa exterior.
¿Qué es entonces el superyó frente a la Ley Simbólica? La figura paterna (que en cuanto autoridad simbólica es simplemente «represiva») dice al niño: «Debes ir al cumpleaños de mamá y comportarte bien, aunque no te apetezca; lo que pienses no me interesa, ¡vas y punto!» La figura del superyó, por contra, dice al niño: «Aunque sepas muy bien lo mucho que le gustaría a mamá verte, debes ir a verla sólo si realmente quieres, si no ¡mejor te quedas en casa!». La astucia del superyó radica en la falsa apariencia de una libre elección que, como sabe cualquier niño, es en verdad una elección forzada que genera un orden aún más opresivo; no sólo, hay que comprender que «!Debes ir a ver a mamá, y lo que pienses es irrelevante!», sino que «¡Debes ir a ver a mamá, y por encima de todo, DEBES IR ENCANTANDO!»; el superyó ordena adorar hacer lo que hay obligación de hacer. Algo parecido ocurre en una pareja: cuando la esposa dice al marido «‘¡Podríamos ir a ver a mi hermana, pero sólo si te apetece!», la orden dada implícitamente es, naturalmente, la siguiente: «No sólo debes querer ir a ver a mi hermana, sino que además debes hacerlo con ganas, voluntariamente, por tu propio gusto, y no como un favor que me haces». La prueba de esto está en lo que ocurre cuando el desafortunado cónyuge toma la oferta como si de una auténtica elección libre se tratara y decide responder con la negativa; la previsible reacción de la esposa será entonces: «i ¿Cómo puedes decir eso?! ¡¿Cómo puedes ser tan cruel?! !¿Pero qué te ha hecho mi pobre hermana para que la detestes así?!».
LA SEXUALIDAD HOY
¿Cómo afecta esta triste situación a la sexualidad? Hoy en día, la oposición entre la reflexivización y la nueva inmediatez es parecida a la que existe entre la sexualidad científica y la espontaneidad New Age: ambas acaban, en definitiva, con la sexualidad, con la pasión sexual. La primera opción, la sexualidad bajo el prisma científico, tiene dos modalidades. La primera es el intento de abolir la función procreadora de la sexualidad a través de la clonación. Poco importa que nos topemos de nuevo aquí, a propósito de la clonación, con la inversión de esa verdad escondida de Kant: el ¡Puedes, porque debes! queda en un ¡No puedes, porque no deberías! El argumento de los que se oponen a la clonación consiste en decir que no deberíamos hacerla, al menos con los seres humanos, porque no se puede reducir al ser humano a una entidad positiva de la que se manipulen los atributos psíquicos más íntimos. ¿No se trata, acaso, de otra variación del wittgensteiniano «Wovon man nicht sprechen KANN, davon MUSS man schweigen!» («De lo que no se puede hablar, se debe guardar silencio!)»?
El miedo subyacente expresado por esta prohibición es, naturalmente, el miedo a la inversión del orden racional: debemos afirmar que no podemos hacerlo, porque de lo contrario podríamos acabar haciéndolo, provocando una catástrofe ética. Esta paradoja de prohibir lo imposible alcanza su paroxismo en la reacción conservadora de la iglesia católica: si los cristianos creen en la inmortalidad del alma humana, en el carácter único de la personalidad humana, en que el ser humano no es simplemente el resultado de la interacción entre un código genético y un entorno, entonces, ¿por qué oponerse a la clonación y a las manipulaciones genéticas? Estos cristianos que se oponen a la clonación caen en el juego consistente en prohibir lo imposible: si la manipulación genética no puede afectar la esencia misma de la personalidad humana, entonces, ¿por qué deberíamos prohibirla? Dicho de otro modo, los cristianos contrarios a la clonación, ¿no están aceptando implícitamente el poder de la manipulación científica, su capacidad de trastocar la esencia de la personalidad? Naturalmente, responderán que si el ser humano se considera tan sólo el resultado de la interacción entre su código genético y el entorno, está renunciando voluntariamente a su dignidad: la cuestión ya no es entonces la manipulación genética como tal, sino el que, aceptándola, el hombre demuestra concebirse a sí mismo como una máquina biológica más, desprendiéndose, así, por su propia iniciativa, de su única dignidad. Ante este argumento, cabe reiterar la pregunta: ¿por qué no aceptar la manipulación genética y simultáneamente recalcar que el ser humano es un ser libre y responsable, toda vez que consideramos que las manipulaciones no pueden modificar la esencia del alma? ¿Por qué razón los críticos cristianos siguen diciendo que el ser humano no debería inmiscuirse en el «misterio insondable de la concepción»? Pareciera que están diciendo que, si seguimos con las investigaciones genéticas, podríamos acabar descubriendo algún secreto que mejor sería no descubrir: que si se clona un cuerpo, también podríamos estar clonando un Alma inmortal…
Se plantea aquí una alternativa ético-ontológica de primer orden. La polémica suscitada por el proyecto de clonación no es sino una reedición de la clásica reacción a toda gran invención tecnológica, desde la máquina al ciberespacio: el furor moral y el miedo, que expresan la inicial perplejidad del sujeto, se van disolviendo en una «normalización»; la nueva invención paulatinamente entra en nuestras vidas, aprendemos a utilizarla, ajustamos nuestro comportamiento para con ella… Pero con la clonación las cosas son más radicales: se trata de la esencia misma de la «libertad humana». En un artículo publicado en el Süddeutsche Zeitung, Jürgen Habermas se sumaba a los contrarios a la clonación desarrollando un razonamiento que suscita una interesante paradoja. La clonación generaría, según él, una situación semejante a la esclavitud: una parte inherente al ser humano, una parte que, al menos parcialmente, co-determina su identidad psíquica y corporal, sería el resultado de una intervención/manipulación inducida por la iniciativa de otro ser humano. La problematicidad ética de la clonación radica en que la base genética -que hasta ahora depende del ciego azar de la herencia biológica-pasaría a estar, al menos en parte, determinada por la decisión y la intervención conscientes (es decir, libres) de otra persona: lo que hace no-libre al individuo manipulado, lo que le priva de parte de su libertad, es, paradójicamente, el hecho de que lo que antes se dejaba al albur del azar (a la ciega necesidad natural) pasa a depender de la libre elección de otra persona. Hay aquí, sin embargo. una diferencia decisiva respecto a la esclavitud: cuando un esclavo queda sometido a la Voluntad ajena, pierde su libertad personal; pero cuando se produce un clan, y su genoma (los seis billones de genes que recogen la totalidad del «conocimiento» heredado) es modificado por la manipulación genética, nada permite afirmar que pierde su libertad; tan sólo, la parte que dependía antes del azar queda subordinada a la libertad ajena. La analogía con la liberación del esclavo no sería aquí ni la liberación del sujeto de su determinación por el código genético, ni una situación en la que el sujeto, tras haber madurado y aprendido biotecnología, sea capaz de manipularse, de intervenir en su propio cuerpo para modificarlo según su libre elección, la analogía sería simplemente el gesto negativo consistente en abolir la determinación del código genético por la decisión y la intervención/manipulación ajena; esto es, el sujeto reconquistaría la libertad en la medida en que la estructura de su genoma quedara de nuevo en manos del ciego azar de la necesidad natural… Esta solución, ¿no viene a significar que un mínimo de ignorancia es la condición de nuestra libertad o, por decirlo de otro modo, que el exhaustivo conocimiento del genoma y la consiguiente intervención ¡manipulación nos privarían de una parte de nuestra libertad? La disyuntiva es clara: o nuestro genoma nos determina, somos simples «máquinas biológicas», y, entonces, pretender prohibir la clonación y las manipulaciones genéticas es sólo una estrategia desesperada para evitar lo inevitable: se mantiene el simulacro de nuestra libertad poniendo restricciones al conocimiento científico y a las capacidades tecnológicas; o nuestro genoma no nos determina en absoluto y, en tal caso, no hay ningún motivo para la alarma, toda vez que la manipulación de nuestro código genético no afecta realmente a la esencia de nuestra identidad personal…
En lo relativo a la manipulación de la esencia misma de la sexualidad, la intervención científico-médica directa, queda perfectamente reflejada en la triste historia del Viagra, esa píldora milagrosa que promete recuperar la potencia sexual masculina de un modo puramente bio-químico, obviando toda la problemática de las inhibiciones psicológicas. ¿Cuáles serán los efectos psíquicos del Viagra, de demostrar poder cumplir su promesa? Para los que vienen lamentándose que el feminismo supone una amenaza para la masculinidad (la confianza en sí mismos de los hombres habría quedado gravemente minada por estar sometidos al fuego permanente de las agresiones de las mujeres emancipadas que se liberan de la dominación patriarcal: rechazan cualquier insinuación de carácter sexual pero al mismo tiempo exigen plena satisfacción sexual por parte de sus compañeros masculinos), para ellos, el Viagra ofrece una escapatoria fácil a su triste y ansiógena situación: ya no hay motivo para preocuparse, podrán estar a la altura de las circunstancias. Por otra parte, las feministas podrán proclamar alto y fuerte que, en definitiva, el Viagra deshace la mística de la potencia masculina y equipara efectivamente a los hombres con las mujeres… Lo menos que cabe decir contra este segundo planteamiento, es que simplifica el funcionamiento real de la potencia masculina: lo que, de hecho, le confiere un estatuto místico, es el peligro de impotencia. En la economía psíquica sexual masculina, la sombra siempre presente de la impotencia, el pavor a que en la próxima relación el pene no entre en erección, es esencial en la definición de la potencia masculina. La paradoja de la erección consiste en lo siguiente: la erección depende enteramente de mí, de mi mente (como en el chiste: «¿Cuál es el objeto más práctico del mundo? El pene, ¡porque es el único que funciona con un sencillo pensamiento!»); pero, simultáneamente, es algo sobre lo que no tengo ningún control (si los ánimos no son los adecuados, ningún esfuerzo de concentración o de voluntad podrá provocarla; de ahí que, según San Agustín, el que la erección escape al control de la voluntad es un castigo divino que sanciona la arrogancia y la presunción del hombre, su deseo de convertirse en dueño del universo…). Por decirlo con los términos de la crítica de Adorno contra la mercantilización y la racionalización: la erección es uno de los últimos vestigios de la auténtica espontaneidad, algo que no puede quedar totalmente sometido por los procedimientos racional-instrumentales. Este matiz infinitesimal (el que no sea nunca directamente «yo», mi Yo, el que decide libremente sobre la erección), es decisivo: un hombre sexualmente potente suscita atracción y deseo no porque su voluntad gobierne sus actos, sino porque esa insondable X que decide, más allá del control consciente, la erección, no le plantea ningún problema.
La cuestión esencial aquí es distinguir entre el pene (el órgano eréctil en sí) y el falo (el significante de la potencia, de la autoridad simbólica, de la dimensión -no biológica sino simbólica-que confiere autoridad y/o poder). Del mismo modo que un juez, que bien puede ser un individuo insignificante, ejerce autoridad desde el momento en que deja de hablar en su nombre para que la Ley hable a través de él, la potencia del varón funciona como indicación de que otra dimensión simbólica se activa a través de él: el «falo» indica los apoyos simbólicos que confieren al pene la dimensión de la potencia. Conforme a esta distinción, la «angustia de la castración» no tiene, según Lacan, nada que ver con el miedo a perder el pene: lo que genera ansiedad es, más bien, el peligro de que la autoridad del significante fálico acabe apareciendo como una impostura. De ahí que el Viagra sea el castrador definitivo: el hombre que tome la píldora tendrá un pene que funciona, pero habrá perdido la dimensión fálica de la potencia simbólica -el hombre que copula gracias al Viagra es un hombre con pene, pero sin falo. ¿Podemos, entonces, imaginar cómo la transformación de la erección en una intervención médico-mecánica directa (tomar una píldora) puede afectar a la economía sexual? Por decirlo en términos un tanto machistas, ¿qué empeño pondrá la mujer en resultarle atractiva a un hombre, en excitarlo de verdad? Por otro lado, la erección o su ausencia, ¿no es una especie de señal que nos permite conocer el estado de nuestra verdadera actitud psíquica? Transformar la erección en una operación mecánica es algo parecido a perder la capacidad de sentir dolor -¿cómo sabrá el sujeto varón cuál es su verdadero sentir? ¿Cómo se expresarán su insatisfacción o su resistencia, si desaparece la señal de la impotencia? Se suele decir del hombre sexualmente insaciable que no piensa con la cabeza, sino con el pene: ¿qué ocurriría si su cabeza controlara con autoridad el deseo? El acceso a esa dimensión comúnmente llamada «inteligencia emocional», ¿no quedaría notable, acaso definitivamente, trabado? Celebrar el que ya no se deban contrarrestar nuestros traumas psicológicos, que los miedos y las inhibiciones ya no puedan paralizar nuestra capacidad sexual, es fácil; sin embargo, esos miedos y esas inhibiciones na desaparecerán, sino que pesarán sobre lo que Freud llama la «Otra Escena», donde privados de su principal canal de expresión, podrán acabar explotando, probablemente con mucha más violencia y poder de (auto)destrucción. En definitiva, esta mutación de la erección en un procedimiento mecánico, sencillamente, de-sexualizará la copulación. .
En el extremo opuesto a la intervención científico-médica, encontramos la sabiduría New Age. El New Age parece ofrecer una solución. Pero, ¿qué es, en verdad, lo que propone? Analicemos su versión más popular: el mega-best-seller de James Redfield, Celestine Prophecy. Según Redfield, la primera «intuición nueva» que hará de umbral al «renacer espiritual» de la humanidad será llegar a comprender que no existen los encuentros contingentes: puesto que nuestra energía psíquica participa de esa Energía del universo que determina secretamente el curso de las cosas, los encuentros externos contingentes traen siempre consigo un mensaje que nos está dirigido, que se refiere a nuestra situación individual; los encuentros se producen como respuestas a nuestras necesidades y a nuestras inquietudes (por ejemplo, si ando preocupado y se produce algo imprevisto -un viejo amigo reaparece después de años o me topo con alguna dificultad en mi vida profesional-, el acontecimiento trae seguramente consigo un mensaje que me concierne). Estamos en un universo en el que todo tiene un significado, un universo proto-psicótico en el que los significados se vislumbran en la contingencia misma de lo real. Las consecuencias de todo esto sobre la intersubjetividad revisten un interés muy particular. Según Celestine Prophecy, estamos inmersos en una falsa competición con nuestros semejantes, buscamos en los demás lo que nos falta, proyectamos sobre ellos los fantasmas de nuestras carencias, dependemos de ellos, pero la tensión no se resuelve, la armonía perfecta no es posible, ya que los demás nunca ofrecen lo que buscamos. Con el renacer espiritual, sin embargo, aprenderemos a ENCONTRAR EN NOSOTROS MISMOS lo que en vano buscamos en los demás (nuestro complemento masculino o femenino): el ser humano será un ser platónicamente completo, emancipado de toda dependencia exclusiva del otro (ya sea jefe o pareja), liberado de la necesidad de extraer energía de los demás. Cuando el sujeto verdaderamente libre se asocie con otro ser humano, no quedará sometido a un vínculo apasionado con el otro: su compañero no será sino el vehículo de determinado mensaje; procurará entender a través de todos esos mensajes su propia evolución íntima y su maduración… Estamos ante el inevitable anverso de la apuesta espiritualista New Age: el fin del vínculo apasionado con el Otro, la aparición de un Yo autosuficiente para el que el Otro-compañero no es un sujeto, sino pura y llanamente el portador de un mensaje que le está directamente dirigido. El psicoanálisis también usa esta idea del mensajero: es el individuo que ignora encarnar un mensaje, como en esas novelas policíacas en las que la vida de alguien de repente peligra, un misterioso grupo quiere eliminarlo -el individuo sabe algo que no debería saber, tiene noticia de algún secreto prohibido (pongamos, un dato que puede mandar a un capo de la mafia a la cárcel)-; la cuestión clave, es que el individuo desconoce completamente cual es ese dato; sólo sabe que sabe algo que no debería saber… Esta situación es exactamente la opuesta a la percepción del Otro en la ideología New Age, como portador de un mensaje específico que me concierne; para el psicoanálisis, el sujeto no es el lector (potencial), sino sólo el portador de un mensaje dirigido al Otro, y por consiguiente, en principio inaccesible al sujeto mismo.
Volviendo a Redfield, mi hipótesis es que esa nueva intuición, supuestamente más elevada, de la sabiduría espiritual coincide con nuestra experiencia cotidiana más común. La descripción de Redfield del estado ideal de la madurez espiritual coincide perfectamente con la experiencia interpersonal cotidiana y mercantilizada del capitalismo terminal, cuando hasta las pasiones desaparecen, cuando el Otro ya no es un abismo insondable que esconde y anuncia «eso más que soy», sino tan sólo el portador de mensajes dirigidos a un sujeto consumista autosuficiente. Los seguidores de la New Age ni tan siquiera nos proponen un suplemento de alma ideal para esta vida cotidiana mercantilizada; se limitan a dar una versión espiritualizada/mistificada de esa misma vida cotidiana mercantilizada…
¿Cómo salir entonces de esta desoladora situación? ¿Estamos, acaso, condenados a oscilar, tristemente, entre la objetivación científica y la sabiduría New Age, entre el Viagra y la Celestine Prophecy? El caso de Mary Kay le Tourneau indica que aún existe alguna salida. Esta profesora de Seattle de treinta y seis años fue encarcelada por haber mantenido una apasionada relación amorosa con uno de sus alumnos, de catorce años: una gran historia de amor en la que el sexo aún tiene esa dimensión de trasgresión social. Este caso fue condenado tanto por los fundamentalistas de la Moral Majority (ilegítima obscenidad) como por los liberales políticamente correctos (abuso sexual a un menor). El absurdo que supone definir esta extraordinaria historia de amor pasional como el caso de una mujer que viola a un adolescente, resulta evidente; sin embargo, casi nadie se atrevió a defender la dignidad ética de Mary Kay, cuyo comportamiento suscitó dos tipos de reacción: la simple condena por un acto equivocado, con atribución de una culpabilidad plena por haber obviado el sentido elemental del deber y de la decencia al entablar una relación con un adolescente; o, como hizo su abogado, la salida psiquiátrica, la medicalización de su caso, tratándola como una enferma, que padece un «trastorno bipolar» (una expresión nueva para referirse a los estados maníaco-depresivos): así, en sus accesos maníacos, perdía consciencia del riesgo en que incurría; como sostenía su abogado, reiterando el peor de los lugares comunes antifeministas, el mayor peligro para ella era ella misma (con semejante defensor, sobra la acusación). Es más, la doctora Julie Moore, la psiquiatra que «evaluó» a Mary Kay, insistió con ahínco en que el problema de la acusada «no era psicológico, sino médico», que debía ser tratada con fármacos que estabilizaran su comportamiento: «Para Mary Kay, la moralidad empieza con una píldora». Resultaba muy penoso tener que escuchar cómo esta doctora medicalizaba toscamente la pasión de Mary Kay, privándola de la dignidad de una auténtica posición subjetiva: cuando Mary Kay se puso a hablar del amor que sentía por ese chico, la doctora espetó con contundencia que sencillamente no había que tomarla en serio, que estaba en otro mundo, ajena a las exigencias y obligaciones propias de su entorno social…
La idea de «trastorno bipolar», popularizada en los programas de Oprah Winfrey, es interesante: su principio explicativo es que una persona que lo padece sabe distinguir el bien y el mal, sabe lo que es bueno o malo para ella, pero, cuando se desata el estado maníaco, en el arrebato, toma decisiones irreflexivas, suspende su juicio racional y la capacidad de distinguir lo bueno de lo malo. Esta suspensión, ¿no es, sin embargo, uno de los elementos constitutivos del ACTO auténtico? ¿Qué es un acto? Cuando Lacan define un acto como «imposible», entiende por ello que un acto verdadero no es nunca simplemente un gesto realizado con arreglo a una serie de reglas dadas, lingüísticas o de otro orden -desde el horizonte de esas reglas, el acto aparece como «imposible», de suerte que el acto logrado, por definición, genera un corto-circuito: crea retroactivamente las condiciones de su propia posibilidad.
He aquí la triste realidad de la sociedad liberal, tolerante, en estos tiempos de capitalismo triunfante: la mismísima capacidad de ACTUAR queda brutalmente medicalizada, tratada como un acceso maníaco, una sintomatología del «trastorno bipolar» y, como tal, sometida por vía de autoridad a tratamiento bioquímico -¿una versión occidental, liberal-democrática, de aquellos intentos soviéticos de diagnosticar, en el pensamiento disidente, algún desorden mental (práctica muy apreciada en aquel infame Instituto Scherbsky de Moscú)? ¿Acaso importa que la sentencia, entre otras cosas, impusiera a Mary Kay seguir un tratamiento terapéutico? (El abogado, ante la segunda transgresión cometida por Mary Kay -poco después de su liberación, la encontraron con su amante en un coche en plena noche, arriesgándose así a una condena de seis años de cárcel-, adujo ¡que en los días inmediatamente anteriores a ese encuentro nocturno, no se le había suministrado la medicación prescrita!). La misma Oprah Winfrey, que dedicó uno de sus programas a Mary Kay, fue aún más lejos: consideró que el discurso sobre la «personalidad bipolar» era un simple recurso jurídico, y lo rechazó, pero por el siguiente motivo: era una excusa que eximía a Mary Kay de su culpabilidad, de su irresponsabilidad. Winfrey, que presumía de neutralidad pero se refería al amor de Mary Kay con sorna y desprecio («eso que ella cree es amor», etc.), acabó formulando la pregunta-clave que todos sus iguales (su marido, sus vecinos, las personas normales y decentes) se planteaban: «¿Cómo pudo actuar así, y no pensar en las consecuencias catastróficas de sus actos? ¿Cómo pudo, no ya sólo correr ese riesgo, sino renunciar a todo lo que daba sentido a su vida -su familia y sus tres hijos, su carrera profesional-?». Esta suspensión del «principio de razón suficiente», ¿no es, acaso, lo que, precisamente, define un ACTO? El momento más deprimente del juicio fue, sin duda, cuando, ante la presión de las circunstancias, Mary Kay admitió, entre lágrimas, que reconocía lo equivocado que tanto legal como moralmente había sido su proceder -fue un momento de traición ética: exactamente, de «transacción con el deseo que había sentido». Su culpabilidad, en ese momento, estaba, precisamente, en la renuncia a su pasión. Cuando, posteriormente, reafirmó su incondicional compromiso con su pasión (afirmando con dignidad que había aprendido a ser fiel consigo misma), volvimos a tener ante nosotros una persona que, tras haber estado a punto de sucumbir ante la presión de las circunstancias, rechazaba sentirse culpable y recuperaba su sangre fría ética, decidiendo no transigir con su deseo.
El argumento contra Mary Kay decididamente más falso, planteado por un psicólogo en el programa de Winfrey, fue el de la simetría de los sexos: imaginemos el caso opuesto, el caso Lolita, el de un profesor de treinta y cuatro años que mantiene una relación con una alumna, de trece años: ¿no tendríamos meridianamente clara la culpabilidad y responsabilidad del adulto? Este razonamiento es tramposo y pernicioso. y no sólo porque coincide con el razonamiento de los que se oponen a la discriminación positiva (a favor de las minorías desfavorecidas) según el cual el racismo invertido es aún peor (los hombres violan a las mujeres, y no a la inversa… ). Desde un punto de vista más radical, conviene insistir en el carácter único, en la idiosincrasia absoluta del acto ético -un acto que genera su propia normatividad, una normatividad que le es inherente y que «lo hace bueno»; no existe ningún criterio neutro, externo, con el que decidir de antemano, mediante aplicación al caso particular, el carácter ético de un acto.
«!ES LA ECONOMÍA POLÍTICA, ESTÚPIDO!»
Volviendo sobre Gates: conviene insistir en que se trata de un icono ya que sería una impostura convertir al «verdadero» Gates en una suerte de Genio del Mal que urde complots para conseguir el control total de nuestras vidas. Resulta especialmente relevante recordar, en este sentido, aquella lección de la dialéctica marxista a propósito de la «fetichización»: la «reificación» de las relaciones entre las personas (el que asuman la forma de las «relaciones entre cosas» fantasmagóricas) siempre está acompañada del proceso aparentemente inverso de la falsa «personalización» («psicologización») de lo que no son sino procesos sociales objetivos. La primera generación de los teóricos de la Escuela de Frankfurt llamó la atención, allá por los años treinta, sobre el modo en que, precisamente cuando las relaciones del mercado global empezaban a ejercer toda su dominación, de modo que el éxito o fracaso del productor individual pasaban a depender de los ciclos completamente incontrolables del mercado, se extendió, en la «ideología capitalista espontánea», la idea del «genio de los negocios» carismático, es decir, se atribuía el éxito del empresario a algún misterioso algo más que sólo él tenía. ¿No es cada vez más así, ahora, cuando la abstracción de las relaciones de mercado que rigen nuestras vidas ha alcanzado el paroxismo? El mercado del libro está saturado con manuales de psicología que nos enseñan a tener éxito, a controlar la relación con nuestra pareja o nuestro enemigo: manuales, en definitiva, que cifran la causa del éxito en la «actitud». De ahí que se pueda dar la vuelta a la conocida frase de Marx: en el capitalismo de hoy, las «relaciones entre las cosas» objetivas del mercado suelen adoptar la forma fantasmagórica de las «relaciones entre personas» seudo-personalizadas. Claro que no: Bill Gates no es un genio, ni bueno ni malo; es tan sólo un oportunista que supo aprovechar el momento y, en su caso, el resultado del sistema capitalista fue demoledor. La pregunta pertinente no es ¿cómo lo consiguió Bill Gates? sino ¿cómo está estructurado el sistema capitalista, qué es lo que no funciona en él, para que un individuo pueda alcanzar un poder tan desmesurado? Fenómenos como el de Gates parecen así cargar con su propio fin: ante una gigantesca red global propiedad de un único individuo o de una sola empresa, la propiedad, ¿no deja de perder sentido por lo que a su funcionamiento se refiere (ninguna competencia merece la pena: el beneficio está asegurado), de suerte que se podría, simplemente, prescindir del propietario y socializar la red sin que se entorpezca su funcionamiento? Este acto, ¿no equivaldría a una recalificación puramente formal que se limitaría a vincular lo que, de facto, ya está unido: los individuos y la red de comunicación global que todos usan y que viene a ser la sustancia de sus vidas sociales?
Esto nos lleva al segundo elemento de nuestra crítica a la teoría de la sociedad del riesgo: su manera de concebir la realidad del capitalismo. Analizándola detenidamente, su idea del riesgo, ¿no se refiere a un ámbito específico claramente delimitado en el que se generan los riesgos: el ámbito del uso incontrolado de la ciencia y la tecnología en condiciones de capitalismo? El paradigma del «riesgo», que no’ es uno más entre otros muchos sino el riesgo «como tal», es el que puede nacer de la invención de alguna novedad científico-tecnológica para su uso por parte de una empresa privada sin que medie ningún debate o mecanismo de control democrático y público, invención con unas consecuencias a largo plazo inesperadas y catastróficas. Este tipo de riesgo, ¿no nace de la lógica del mercado y del beneficio que induce a las empresas privadas a buscar sin descanso innovaciones científicas y tecnológicas (o, simplemente, a aumentar la producción) sin tomar nunca verdaderamente en consideración los efectos a largo plazo ya sea sobre el medio ambiente o sobre la salud del género humano de su actividad? Así, más allá de esa «segunda modernización» que nos obligaría a prescindir de los viejos dilemas ideológicos izquierda-derecha, capitalismo-socialismo, etc., ¿no deberíamos advertir que, en las actuales condiciones de capitalismo global, cuando las empresas toman decisiones, no sometidas a control político público, que pueden afectarnos a todos y reducir nuestras opciones de supervivencia, la única solución posible consiste en una especie de socialización directa del proceso de producción, es decir, en ir hacia una sociedad en la que las decisiones globales que se refieren a la orientación fundamental de las modalidades de desarrollo y al uso de las capacidades de producción disponibles, sean de un modo u otro, tomadas por el conjunto de la población afectada por esas decisiones? Los teóricos de la sociedad del riesgo suelen hablar de la necesidad de contrarrestar el «despolitizado» imperio del mercado global con una radical re-politización, que quite a los planificadores y a los expertos estatales la competencia sobre las decisiones fundamentales para trasladarla a los individuos y grupos afectados (mediante la renovada ciudadanía activa, el amplio debate público, etc.). Estos teóricos, sin embargo. se callan tan pronto como se trata de poner en discusión los fundamentos mismos de la lógica anónima del mercado y del capitalismo global: la lógica que se impone cada vez más como el Real «neutro» aceptado por todos y, por ello, cada vez más despolitizado.
La gran novedad de nuestra época post-política del «fin de la ideología» es la radical despolitización de la esfera de la economía: el modo en que funciona la economía (la necesidad de reducir el gasto social, etc.) se acepta como una simple imposición del estado objetivo de las cosas. Mientras persista esta esencial despolitización de la esfera económica, sin embargo, cualquier discurso sobre la participación activa de los ciudadanos, sobre el debate público como requisito de la decisión colectiva responsable, etc. quedará reducido a una cuestión «cultural» en tomo a diferencias religiosas, sexuales, étnicas o de estilos de vida alternativos y no podrá incidir en las decisiones de largo alcance que nos afectan a todos. La única manera de crear una sociedad en la que las decisiones de alcance y de riesgo sean fruto de un debate público entre todos los interesados, consiste, en definitiva, en una suerte de radical limitación de la libertad del capital, en la subordinación del proceso de producción al control social, esto es, en una radical re-politización de la economía.
Si el problema de la post-política (la «gestión de los asuntos sociales») está en que tiende a limitar cada vez más las posibilidades del verdadero acto político. esta limitación se debe directamente a la despolitización de la economía, a la idea generalizada de que el capital y los mecanismos del mercado son instrumentos/procedimientos neutros que hay que aprovechar. Se entiende entonces por qué la actual post-política no consigue alcanzar la dimensión verdaderamente política de la universalidad: excluye sigilosamente de la politización la esfera de la economía. El ámbito de las relaciones capitalistas del mercado global es el Otro Escenario de la llamada re-politización de la sociedad civil defendida por los partidarios de la «política identitaria» y de las formas postmodernas de politización: toda esa proliferación de nuevas formas políticas en tomo a cuestiones particulares (derechos de los gays, ecología, minorías étnicas…), toda esa incesante actividad de las identidades fluidas y mutables, de la construcción de múltiples coaliciones ad hoc, etc.: todo eso tiene algo de falso y se acaba pareciendo al neurótico obsesivo que habla sin parar y se agita continuamente precisamente para asegurarse que algo. -lo que de verdad importa-no se manifieste, se quede quieto. De ahí que, en lugar de celebrar las nuevas libertades y responsabilidades hechas posibles por la «segunda modernidad», resulte mucho más decisivo centrarse en lo que sigue siendo igual en toda esta fluida y global reflexividad, en lo que funciona como verdadero motor de este continuo fluir: la lógica inexorable del capital. La presencia espectral del capital es la figura del gran Otro, que no sólo sigue operando cuando se han desintegrado todas las manifestaciones tradicionales del simbólico gran Otro, sino que incluso provoca directamente esa desintegración: lejos de enfrentarse al abismo de su libertad, es decir, cargado con una responsabilidad que ninguna Tradición o Naturaleza puede aligerar, el sujeto de nuestros días está, quizás como nunca antes, atrapado en una compulsión inexorable que, de hecho, rige su vida.
La ironía de la historia ha querido que en los antiguos países comunistas de Europa oriental, los comunistas «reformados» hayan sido los primeros en aprender esta lección. ¿Por qué muchos de ellos volvieron al poder a mediados de los años noventa mediante elecciones libres? Este regreso al poder es la prueba definitiva de que esos Estados son ahora completamente capitalistas. Es decir, ¿qué representan hoy en día esos antiguos comunistas? En virtud de sus vínculos con los emergentes capitalistas (no pocos antiguos miembros de la nomenklatura que «privatizaron» las empresas que habían gestionado), son ahora sobre todo el partido del gran Capital. Por otro lado, para ocultar las huellas de su breve, pero no por ello menos traumática, experiencia con la sociedad civil políticamente activa, han sido todos encendidos partidarios de una rápida des-ideologización, de abandonar el compromiso civil activo para adentrarse en el consumismo pasivo y apolítico: los dos rasgos característicos del actual capitalismo. Los disidentes descubren ahora con estupor que hicieron la función del «mediador evanescente» en la transición del socialismo a un capitalismo gobernado, con nuevos modos, por los mismos que gobernaban antes. De ahí que sea un error interpretar el regreso al poder de los antiguos comunistas como expresión de la desilusión de la gente con el capitalismo y de una nostalgia por la antigua seguridad del socialismo: en una suerte de hegeliana «negación de la negación», ese regreso al poder fue lo único que podía negar la vigencia del socialismo; lo que los analistas políticos (mal)interpretan como «desilusión con el capitalismo» es, en realidad, la desilusión que produce comprender que el entusiasmo ético-político no tiene cabida en el capitalismo «normal». Con la mirada retrospectiva, se acaba entendiendo lo enraizado en el contexto ideológico del socialismo que estaba el fenómeno de la llamada «disidencia», cómo esa «disidencia» con su «moralismo» utópico (abogando por la solidaridad social, la responsabilidad ética, etc.) expresaba el ignorado núcleo ético del socialismo. Quizás un día los historiadores advertirán (como cuando Hegel afirmó que el verdadero resultado espiritual de la guerra del Peloponeso, su Fin espiritual, era el libro de Tucídides) que la «disidencia» fue el verdadero resultado espiritual del socialismo-realmente existente…
Deberíamos, por tanto, aplicar la vieja crítica marxista de la «reificación»: imponer la «objetiva» y despolitizada lógica económica sobre las supuestamente «superadas» formas de la pasión ideológica es LA forma ideológica dominante en nuestros días, en la medida en que la ideología es siempre autorreferencial, es decir, se define distanciándose de un Otro al que descalifica como «ideológico». Precisamente por esto, porque la economía despolitizada es la ignorada «fantasía fundamental» de la política postmodema, el acto verdaderamente político, necesariamente, supondría re-politizar la economía: dentro de una determinada situación, un gesto llega a ser un ACTO sólo en la medida en que trastoca («atraviesa») la fantasía fundamental de esa situación.
CONCLUSIÓN: EL TAMAGOCHI COMO OBJETO INTERPASIVO
La idea de interpasividad, quizá, puede proporcionar la clave, o al menos una de ellas,» con la que salir de los atolladeros de la actual constelación política. La interpasividad es el exacto opuesto a la «interactividad» (el ser activo a través de otro sujeto que hace el trabajo en mi lugar; como la idea hegeliana de la manipulación de las pasiones humanas para conseguir nuestros objetivos -la «astucia de la razón/ List der Vernunft»). La primera formulación de la interpasividad fue la que dio Lacan a propósito de la función del Coro en la tragedia griega:
Por la noche, está usted en el teatro, piensa en sus cosas, en el bolígrafo que perdió ese día, en el cheque que habrá de firmar mañana; no es usted un espectador en el que poder confiar; pero de sus emociones se hará cargo un acertado recurso escénico. El Coro se encarga: él hará el comentario emocional. […] Lo que el Coro diga es lo que conviene decir, ¡despistado!; y lo dice con aplomo, hasta con más humanidad.
Despreocúpese, pues -incluso si no siente nada, el Coro habrá sentido por usted. Además, ¿por qué no pensar que, en definitiva, en pequeñas dosis, usted podrá acabar sintiendo el efecto, aunque casi se le haya escapado esa emoción?
Para no ir a los ejemplos típicos de interpasividad, como el de las «risas enlatadas» (cuando las risas están integradas en la banda sonora, de modo que el televisor ríe en su lugar, es decir, realiza, representa, la experiencia pasiva del espectador), evocaré otro ejemplo:» esa situación incómoda en la que alguien cuenta un chiste de mal gusto que a nadie hace reír, salvo al que lo contó, que explota en una gran carcajada repitiendo «¡Es para partirse de risa!» o algo parecido, es decir, expresa él mismo la reacción que esperaba de su público. Esta situación es, en cierto modo, la opuesta a la «risa enlatada» de la televisión: el que ríe en nuestro lugar (es decir, a través del que nosotros, el público molesto y avergonzado, acaba riendo) no es el anónimo «gran Otro» del público artificial e invisible de los platós de televisión, sino el que cuenta el chiste. Se ríe para integrar su acto en el «gran Otro», en el orden simbólico: su risa compulsiva no difiere de las exclamaciones, del tipo «!Uy!», que nos sentimos obligados a emitir cuando tropezamos o hacemos algo ridículo. El misterio de esta última situación estriba en que otra persona que asista a nuestra pifia también podría decir «¡Uy!» en nuestro lugar. En estos ejemplos, se es activo con el fin de asegurar la pasividad de un Otro que representa mi verdadero lugar. La interpasividad, al igual que la interactividad, subvierte así la oposición clásica entre actividad y pasividad: si, en la interactividad (la de la «astucia de la razón»), soy pasivo siendo, nO obstante, «activo» a través de otro, en la interpasividad actúo siendo, no obstante, pasivo a través de otro. Más exactamente, el término de «interactividad» suele tener dos acepciones: interactuar con el medio, es decir, no ser sólo un consumidor pasivo; y actuar a través de otro actor, de modo que mi trabajo queda hecho mientras me quedo sentado y pasivo, limitándome a observar el juego. Pero si lo contrario de la primera acepción de la interactividad es un tipo de «interpasividad» (la pasividad mutua de dos sujetos, como dos amantes que se observan pasivamente el uno al otro gozando simplemente de la presencia del otro), el principio mismo de la interpasividad aspira a invertir la segunda acepción de la interactividad: la característica distintiva de la interpasividad es que con ella el sujeto no deja de estar, incluso frenéticamente, activo, pero desplaza de ese modo hacia el otro la pasividad fundamental de su ser.
Sin duda, el estar activo y el estar pasivo están inextricablemente ligados, toda vez que el sentimiento pasivo, auténtico como puede llegar a ser, en cierto se hace patente sólo en la medida en que es externalizado adecuadamente, «expresado» a través de una actividad socialmente regulada (el ejemplo más evidente, la risa: en Japón, indica la respetuosa vergüenza del anfitrión, mientras en Occidente suele indicar, cuando una pregunta recibe la risa como respuesta, una falta de respeto y algo de agresividad…). Este ligero matiz no sólo permite simular sentimientos auténticos, sino que también los provoca confiriéndoles una forma exterior ajustada a la expresión ritualizada (así, uno puede «ponerse a llorar», etc.), de modo que, aunque empiecen como un simulacro, acabamos por «sentir realmente» esos sentimientos… Este ligero matiz es el que la economía obsesiva moviliza: el ritual obsesivo es justamente una especie de ritual «vacío», un ritual en el que asumimos gestos de lamento para no experimentar el verdadero dolor provocado por la ausencia del allegado cuya muerte lloramos.
El tamagochi, el nuevo juguete digital japonés, explota ese matiz. El tamagochi es un animal doméstico virtual, un pequeño objeto redondo con una pantalla, que se comporta como un niño (o un perro, un pájaro o cualquier otro animal de compañía que NECESITA ATENCIÓN), emite ruidos y -esto es lo fundamental- reclama cosas a su propietario. Cuando emite un pitido, hay que mirar la pantalla, leer la petición del objeto (comida, bebida o lo que sea) y apretar determinados botones del juguete para atenderla. El objeto puede reclamar que se juegue con él; si se comporta mal, conviene apretar otros botones para castigarlo. Señales varias (como corazoncitos en la pantalla) comunican el grado de satisfacción del objeto. Si no se atienden sus peticiones, el objeto «muere», y sólo tiene una segunda vida; la segunda muerte es, por tanto, definitiva: el objeto deja de funcionar y hay que comprar otro… (Por cierto, no pocos díscolos fastidian a sus amigos absortos con su tamagochi ocupándose de él cuando queda desatendido por su dueño: las consecuencias son catastróficas; por ejemplo, lo atiborran de comida hasta que el animal virtual revienta. El tamagochi incita, por tanto, a los niños al asesinato virtual: sirve también a la contra-parte virtual del niño sádico que tortura hasta la muerte un gato o una mariposa). Puesto que las «muertes» definitivas provocaron no pocas depresiones y traumas entre los niños, las nuevas versiones incorporaron la opción de resucitar ilimitadamente: muerto el animal-objeto doméstico, acaba el juego pero puede volver a empezar -se pierde así lo que de provocador y traumático tenía el juego original: el que su (segunda o tercera) muerte fuese definitiva, irrevocable. Lo interesante es que se trata de un juguete, un objeto mecánico, que produce satisfacción enseñando a un niño difícil a que nos bombardee con peticiones. La satisfacción viene de tener que atender al objeto cada vez que lo exija, es decir, satisfacer sus necesidades. ¿No es, acaso, el ejemplo perfecto del objeto del obsesivo, toda vez que el objeto de deseo del obsesivo es la petición del otro? El tamagochi nos permite poseer un Otro que satisface nuestro deseo en la medida en que se limita a formular una serie de peticiones sencillas.
El Otro es puramente virtual: ya no es un Otro intersubjetivo vivo, sino una pantalla inanimada, el doble del animal doméstico: el animal doméstico no existe pero sí están presentes sus necesidades. Se trata, en otras palabras, de una extraña materialización del conocido experimento de la habitación china de John Searle, realizado para demostrar que las máquinas no piensan: sabemos que no existe un interlocutor «real», nadie que «comprenda» realmente las peticiones emitidas, tan sólo un circuito digital desprovisto de significación. El extraño enigma, naturalmente, está en que sentimos plenamente las emociones pertinentes, aunque sepamos que no hay nada detrás la pantalla, es decir, jugamos con signos sin ningún referente: el juego se reduce al orden simbólico, a un intercambio de señales, sin ninguna referencia más allá de él… Podemos, por tanto, imaginar también un tamagochi sexual que nos asalte con peticiones del tipo: «¡Bésame!, ¡lámeme!, ¡tómame!», a las que atenderíamos presionando los botones adecuados, cumpliendo de ese modo nuestro deber de gozar, mientras podríamos, en la «vida real», quedamos tranquilamente sentados tomando un aperitivo…
Poco importa que algunos teólogos conservadores europeos hayan declarado que el tamagochi es la última encamación de Satanás, toda vez que, en términos éticos, «Satanás» es como se viene designando la solipsista inmersión del yo, la absoluta ignorancia de la compasión para con el prójimo. La falsa compasión y las falsas atenciones suscitadas por un juguete digital, ¿no son infinitamente más perversas que la simple, llana y egotista ignorancia hacia los demás, en la medida en que desdibujan la diferencia entre el egoísmo y la compasión altruista? Sea como fuere, ¿no ocurre lo mismo con esos objetos inanimados con los que niños y adultos juegan, haciéndonos saber que no se consideran fetichistas («Sé muy bien que se trata de un objeto inanimado; simplemente, actúo como si se tratara de un ser vivo»), desde las muñecas para niños hasta las muñecas hinchables para adultos, provistas de los oportunos agujeros? Dos características distinguen al tamagochi del juguete inanimado de siempre: a diferencia de la muñeca, el tamagochi no aspira a imitar (con todo el realismo que se pueda) los rasgos de lo que sustituye; no se «parece» a un bebé, ni a una mujer desnuda, ni a una marioneta; la semejanza imaginaria queda radicalmente reducida a su nivel simbólico, al intercambio de señales; el tamagochi solamente emite señales–demandas. Por otro lado, a diferencia de la muñeca, que es pasiva, un objeto dócil con el que podemos hacer lo que queramos, el tamagochi es totalmente activo, esto es, la primera regla del juego es que el objeto siempre tiene la iniciativa, controla la dinámica del juego y nos bombardea con reivindicaciones.
Por arriesgar la hipótesis más audaz: para un materialista, la consecuencia final de todo esto, ¿no es que Dios es el tamagochi definitivo, fabricado por nuestro inconsciente y que nos bombardea con exigencias inexorables? El tamagochi, ¿no es la Entidad virtual, inexistente por sí sola, con la que intercambiamos señales y cuyas peticiones atendemos? El carácter no imaginario del tamagochi (el que no pretenda parecerse al animal de compañía que representa), ¿no lo acerca a la tradición judía con su prohibición de producir imágenes divinas? De nuevo, poco importa que para algunos teólogos el tamagochi sea la encarnación de Satanás: descubre el mecanismo del diálogo del creyente con Dios, demuestra que es posible entablar un intenso y humano intercambio de señales con una entidad puramente virtual, que existe como simulacro digital. En otras palabras, el tamagochi es una máquina que nos permite satisfacer nuestra necesidad de amar al prójimo: ¿tiene usted necesidad de cuidar a su vecino, a un niño, a un animal doméstico? No hay problema: el tamagochi le permite hacerlo sin tener que molestar al vecino de verdad con esa su agobiante compasión; el tamagochi se hace cargo de su necesidad patológica… El encanto de esta solución está en que (lo que la ética tradicional tenía como) la expresión más alta de la humanidad de una persona -la necesidad compasiva de preocuparse por el prójimo-queda reducida a una indecente e idiosincrásica patología que puede resolverse en la esfera privada, sin molestar a los semejantes, a los coetáneos.
Esta referencia al objeto interpasivo, ¿no explica también cómo, para el sujeto-paciente, el analista se convierte en un objeto?, ¿cómo el paciente pretende reducir al analista a una especie de tamagochi al que debe entretener con un continuo parloteo seductor? En ambos casos, se produce un intento de anular la dimensión del deseo del Otro: satisfaciendo las exigencias del Otro, el obsesivo impide la aparición del deseo del Otro. Con el tamagochi, es un Otro mecánico que, aunque emita peticiones sin descanso, no tiene ningún deseo propio, de ahí que sea un compañero perfecto para el obsesivo. Y lo mismo ocurre con la relación del obsesivo con su analista: el objetivo de su incesante actividad es evitar o, mejor, diferir indefinidamente, la confrontación con el abismo que representa el deseo del Otro…
Llegados hasta aquí, lo primero que cabe plantear, sin duda, es la comparación entre la actividad del analista y la práctica teatral de la clac, esas personas contratadas por los artistas para desencadenar los aplausos y asegurar la recepción triunfal de sus actuaciones. En el caso de la clac, al Otro se le paga para escenificar el reconocimiento del esfuerzo del artista y satisfacer así su narcisismo; el paciente, sin embargo, paga al analista exactamente para lo contrario, es decir, no para recibir un reconocimiento directo de la percepción superficial que tiene de sí mismo, sino para frustrar su exigencia de reconocimiento y de satisfacción narcisista. En el tratamiento analítica, la verdadera interpasividad es más radical. y no se trata aquí del hecho evidente de que, para evitar la confrontación con la verdad de su deseo, su simbolización, el paciente se propone como el objeto pasivo del deseo del analista, intentando seducirlo o entablar una relación amorosa con él. La interpasividad se produce más bien cuando, a lo largo del tratamiento, el sujeto está permanentemente activo: cuenta historias, recuerdos, se lamenta por su suerte, acusa al analista, etc., esforzándose por superar el trauma que supone «eso que espera de mí el analista», por superar el abismo del deseo del analista, mientras, éste, se limita a estar ahí: una presencia impasible, inerte. No es que el paciente pueda sentirse apenado y frustrado por el enigmático silencio del analista sino que desarrolla su actividad precisamente para que el analista permanezca en silencio, es decir, actúa para que nada pase, para que el Otro no pronuncie la palabra que ponga en evidencia la irrelevancia de su incesante hablar. Este ejemplo indica con claridad cómo la característica distintiva de la interpasividad se refiere, no a una situación en la que otro me sustituye, hace algo en mi lugar, sino a la situación opuesta, en la que estoy permanentemente activo y alimento mi actividad con la pasividad del otro.
Resulta muy sencillo ver cómo esta noción de interpasividad está relacionada con la actual situación global. El ámbito de las relaciones capitalistas de mercado constituye la Otra Escena de la supuesta repolitización de la sociedad civil defendida por los partidarios de las «políticas identitarias» y de otras formas postmodernas de politización: todo ese discurso sobre esas nuevas formas de la política que surgen por doquier en torno a cuestiones particulares (derechos de los homosexuales, ecología, minorías étnicas…), toda esa incesante actividad de las identidades fluidas, oscilantes, de las múltiples coaliciones ad hoc en continua reelaboración, etc., todo eso tiene algo de profundamente inauténtico y nos remite, en definitiva, al neurótico obsesivo que bien habla sin cesar bien está en permanente actividad, precisamente con el propósito de asegurarse de que algo -lo que importa de verdad- no sea molestado y siga inmutable. El principal problema de la actual post-política, en definitiva, es que es fundamentalmente interpasiva.
Traducción: Javier Eraso Ceballos y Antonio José Antón Fernández
Ediciones sequitur, Madrid 2008
*Slavoj Žižek (n. Liubliana, 21 de marzo de 1949) es un filósofo natural de Eslovenia. Su obra integra el pensamiento de Jacques Lacan con el marxismo, y en ella destaca una tendencia a ejemplificar la teoría con la cultura popular.
Žižek estudió filosofía en la Universidad de Liubliana y psicoanálisis en la Universidad de París VIII Vincennes-Saint-Denis, donde se doctoró. Su carrera profesional incluye un puesto de investigador en el Instituto de Sociología de la Universidad de Liubliana, Eslovenia, así como cargos de profesor invitado en diversas instituciones, que incluyen Columbia, Universidad de Princeton, New School for Social Research de Nueva York y Universidad de Míchigan, entre otros. En la actualidad es Director Internacional del Instituto Birkbeck para las Humanidades, Birkbeck College – Universidad de Londres.
Žižek utiliza en sus estudios ejemplos extraídos de la cultura popular, desde la obra de Alfred Hitchcock y David Lynch, hasta la literatura de Kafka o Shakespeare, además de problematizar autores olvidados por la academia como V. I. Lenin, Stalin y Robespierre y tratar sin remordimientos temas espinosos como el fundamentalismo, la tolerancia, la subjetividad y lo políticamente correcto en la filosofía posmoderna.
Utiliza también la teoria psicoanalítica en la version lacaniana como un arma para sus habituales análisis de política internacional, considerando no sólo a los líderes y sus posibles problemas psicológicos, sino también a la sociedad en su conjunto.
En 1990 fue candidato a la presidencia de la República de Eslovenia, aunque no resultó electo.


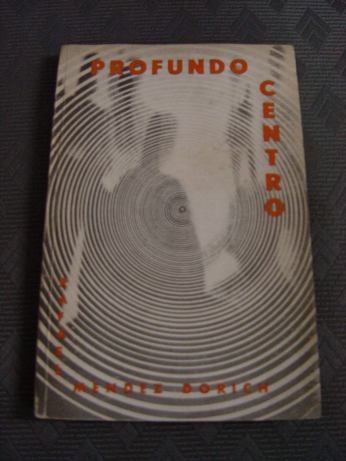
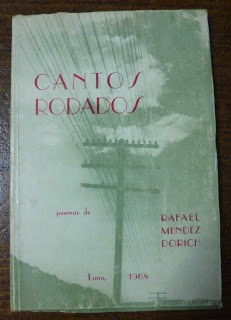











![cartierbressondosgeneraciones[1] Foto: Cartier Bresson. Dos generaciones.](https://armand953.wordpress.com/wp-content/uploads/2012/11/cartierbressondosgeneraciones1.jpg?w=300&h=454)

